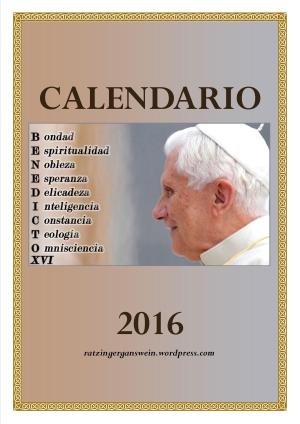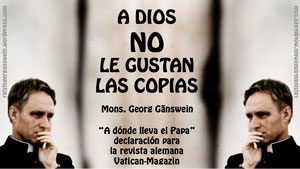Archivo de la categoría: RATZINGER
12/1969 – FE Y EXISTENCIA
FE Y EXISTENCIA

JOSEPH RATZINGER
Conferencia de Joseph Ratzinger en diciembre de 1969
Transmitida a través de de la Bayerische Rundfunk [Radio Bávara]
En el capítulo anterior hemos llegado a comprender que la fe en sentido cristiano no es primariamente un misterioso sistema de conocimiento, sino una actitud existencial, una decisión fundamental sobre la dirección de la existencia, que hemos descrito inicialmente con la palabra confianza. Ahora tenemos que tratar de presentar de un modo aún más claro el verdadero núcleo de la fe y, por consiguiente, de responder a esta pregunta: ¿qué dirección existencial elige un ser humano que se decide a afinar el instrumento de su vida con el todo fundamental de la “fe”? no es fácil responder a esta pregunta porque, evidentemente, penetra hasta los estratos más profundos del ser humano, hasta ese ámbito que no aparece siempre al descubierto, pero que atraviesa e impregna todo, sin que pueda ser mensurable. Todas las grandes decisiones fundamentales de la existencia humana, que van más allá de lo que se puede captar en el manejo de las cosas de la vida diaria, se pueden comprender sólo si uno hace el esfuerzo de adentrarse un poco más en el movimiento del que provienen –ya se trate de un gran amor, de la pasión del descubridor o de la renuncia de quienes ponen su vida al servicio de una gran idea, o bien de la actitud que se hace visible tras la sonrisa de Buda, o de la fe del cristiano.
De lo expuesto se deduce algo más: lo que la fe significa realmente para el ser humano no se puede presentar de forma abstracta, sino que únicamente se puede manifestar en personas que han vivido esta actitud con coherencia hasta el final: Francisco de Asís, Francisco Javier, Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, Teresa de Lisieux, Vicente de Paúl, Juan XXIII. En tales personas, y en el fondo sólo en ellas, se manifiesta claramente qué clase de decisión es la fe. También la fe es, como se ve en estas figuras, fundamentalmente una determinada pasión, o más exactamente, un amor que se adueña de la persona y le muestra un camino por el que debe avanzar, aun cuando se trate de un camino fatigoso; una escalada que le parece una locura al burgués, pero que, para quien se ha lanzado a la aventura, es el único camino, que él no podría cambiar por ninguna comodidad. La Biblia, que nos esboza la primera etapa en la historia de la fe y, al mismo tiempo, nos ofrece su medida permanente, presenta como gran figura ejemplar de la fe a Abrahán, el hombre que aproximadamente dos milenios antes de Cristo inició un camino en cuyo final se encuentra la figura de Jesús de Nazaret. Abrahán, el hombre cuyos rasgos podemos reconstruir sólo oscuramente a partir de las tradiciones fragmentarias sobre él que nos ha preservado el Antiguo Testamento, es también para el Nuevo Testamento el padre de todos los creyentes, de modo que Pablo llama a los cristianos precisamente hijos de Abrahán: ellos, y sólo ellos, avanzan, en su opinión, en línea recta por el camino iniciado por Abrahán.
Ciertamente sería mucho más fácil examinar la actitud de la fe en una de las figuras que hemos mencionado antes, que son para nosotros incomparablemente más cercanas temporal y humanamente. Pero quizá precisamente sea un elemento propio de la fe bíblica el hecho de que une a los seres humanos, no sólo a través de las fronteras de lenguas y pueblos, sino también superando la distancia temporal de los siglos; quizá sea también propio de la fe el hecho de que tiene una historia, de que es un camino, que al principio presenta un aspecto completamente distinto de lo que aparecerá después y, pese a todo, permanece como el único camino del ser humano hacia Dios. Tal vez sea importante para nosotros, por la fe, no sólo formamos parte del grupo de quienes podemos identificar sin más como pertenecientes al mismo ámbito espiritual, sino también del grupo de aquellos que, a primera visto, podrán parecernos claramente extraños. Tal vez la verdadera decisión fundamental empiece a hacerse visible sólo cuando observamos la gran variedad de formas y contenidos con que se puede unir la fe.
En efecto, la forma en que se expresa la fe de Abrahán es, a decir verdad, muy diferente de la nuestra: no sólo le falta necesariamente la figura de Jesucristo, sino que ni siquiera el monoteísmo está claramente expresado y no tiene ningún sentido hablar de una fe de Abrahán en el más allá. La cuestión de quién fue verdaderamente el Dios de Abrahán ha sido siempre objeto de debate, aun cuando hoy numerosos descubrimientos de inscripciones nos hacen renunciar a tesis demasiado revolucionarias y muestran que la tradición bíblica es mucho más digna de confianza de lo que se había aceptado en otro tiempo. De forma muy simple se podrían resumir tal vez así los datos de que disponemos: Abrahán veneraba al Dios El, conocido en todo el Oriente Próximo entonces, el cual era considerado como el creador de todo, el Dios altísimo por encima de todos los dioses, y se le dirigían oraciones en los lugares más diversos y con los nombres más variados: el altísimo, el eterno, el poderoso, el omnividente. Abrahán veneraba a este Dios –y éste puede ser su elemento específico- como su dios familiar y a la vez como su dios personal, que de este modo se convirtió para sus sucesores en Dios de Abrahán y Dios de Israel, hasta que finalmente tomó un nuevo significado como Dios y Padre de Jesucristo. No es necesario admitir que Abrahán negara la existencia de otros dioses; su característica propia está en la relación que acabamos de mencionar: por doquier se veneraba a El, al creador, al altísimo, y en todas partes los dioses familiares eran llamados con el nombre del ser humano correspondiente: el dios de tal y tal. Abrahán encontró en El, el creador, al mismo tiempo su dios familiar, y se sintió llamado de un modo totalmente personal precisamente por él, por el Altísimo, por el Señor de todo .
No obstante, tampoco esto constituye verdaderamente “la fe de Abrahán”. Entonces, ¿cómo es? La fe de Abrahán le parece bastante prosaica al lector crítico actual de la Biblia: Abrahán sabía que se le había regalado una promesa que le aseguraba una posteridad y una tierra –las dos cosas, por tanto, más deseables para el ser humano de aquel tiempo, porque le ofrecían futuro, riqueza y seguridad-. Por esta promesa abandona Abrahán el mundo de sus antepadados y se encamina hacia los desonocido, hacia lo aparentemente incierto, guiado por la certeza de que precisamente así tendrá futuro. Tal vez nos sintamos decepcionados al escuchar esta historia tan plenamente humana. Pero merece la pena prestar atención a lo que le sucedió a quien se confió a ella. Él deja el presente por lo que ha de venir. Deja lo seguro, lo visible, lo calculable, por lo incierto, porque se fía de una palabra. Encuentra a Dios y pone su futuro en Sus manos; fiándose de él, se atreve a correr el riesgo de un nuevo futuro, que al principio está lleno de oscuridad. La palabra que ha escuchado es para él más real que lo calculable que puede tomar en la mano. Confía en lo que aún no puede ver y de este modo se capacita para lo nuevo, para romper con lo que ya tiene. El peso de la realidad y el mismo concepto de realidad cambian. El futuro predomina sobre el presente, la palabra oída sobre el objeto palpable. Dios es para él más importante que él mismo y que las cosas que puede dominar. La cerrazón en lo computable, en las propiedades de las que uno se rodea, es destruida, y se abra un nuevo horizonte, infinitamente más amplio: hasta el Eterno, hasta el Creador.
El ser humano deja de estar limitado al entorno y se pone de relieve su verdadero destino, que no está abierto al entorno, sino al mundo, al todo; que no se detiene ante ningún límite, sino que se pregunta hasta llegar al fundamento de todas las cosas. El todo se manifiesta en la imagen y en la realidad de la travesía: Abrahán está de camino. Ya no pertenece a ningún lugar determinado y en todas partes se ha convertido en un extranjero, en un huésped. A partir de estas informaciones, la investigación ha considerado a menudo como nómadas a los patriarcas de Israel y ha explicado que precisamente por esto se abrieron paso hasta el Dios del cielo y el Dios personal: el nómada, que no tiene casa fija en ningún punto de la tierra, puede considerar como compañero permanente sólo al cielo que se arquea por todas partes sobre él. No puede confiarse a los dioses de un país cualquiera, sino únicamente al Dios a quien pertenecen todos los países; no a un dios local, sino al Dios que va con él y que lo conoce personalmente, que está cercano a él como persona en su travesía de un lugar a otro. Actualmente se ha vuelto a plantear algunas dudas frente a estas explicaciones, pero sigue siendo cierto que Abrahán se convirtió, por el futuro que la fe le prometía, en un apátrida y encontró su patria precisamente en la certeza de su fe.
¿Qué constituye, por lo tanto, la fe de Abrahán, que, según la Biblia, es la forma fundamental de toda fe, también de la nuestra? Ahora podemos decir: esta fe se refiere esencialmente al futuro, es promesa. Significa la superioridad del futuro sobre el presente, la disposición a renunciar al presente por el futuro. Significa una fe vivida en el espíritu de la confianza. Significa la certeza de que es Dios quien concede el futuro al ser humano. Significa la ruptura con el mundo de lo contable y lo cotidiano para entrar en contacto con lo eterno; significa el interés del ser humano por lo que es eteno, por el Eterno; significa el coraje audaz de que el ser humano puede tener que ver con el Eterno, frente a la pusilanimidad burguesa que no quiere mirar más allá de lo que está más cerca y no confía en los grande; significa creer que en la vida del ser humano hay algo más que el pan del mañana y el dinero para pasado mañana. Y, por último, tenemos que constatar, frente a una opinión extendida, que esta fe no hace inactivos, sino que pone en camino, implica la responsabilidad por lo que ha venir: la responsabilidad de la esperanza, como dirá más tarde el Nuevo Testamento en la Primera carta de Pedro (1 P 3,15). Hay todavía otra característica, importante para la estructura de la relación cristiana con Dios, que se manifiesta en la historia de Abrahán: Abrahán escuchó la llamada de Dios; en su vida hubo algo así como experiencias místicas, una irrupción directa de lo divino, que para él se convirtió en el camino que debía seguir. Este hombre debió tener en sí algo que veía, una sensibilidad de la existencia que le ampliaba el espacio de su percepción más allá de lo que pueden captar habitualmente nuestros sentidos. Esa ampliación del ámbito de experiencia que los seres humanos, no contentos con lo que tienen a su alcance, hoy como ayer, tratan de obtener a toda costa con medios artificiales, se le dio claramente a él, como a todas las grandes figuras de fundadores religiosos, de forma pura, no violenta y originaria: la capacidad de percepción para lo divino. Pero esto no se le concedió para un enriquecimiento personal de su conciencia, sino que a través de esta experiencia se convierte en padre de quienes creen después de él, los cuales participan, desde él y a través de él, de esa ampliación del horizonte que se le regaló a él. A través de él oyen y ven los creyente lo que él oyó y vio. En este contexto se pone claramente de manifiesto, en mi opinión, una ley estructural de la fe bíblica que se puede formular así: Dios sólo llega a los seres humanos a través de los seres humanos. La diferente capacidad de percepción de éstos para lo que está más allá de los límites de lo cotidiano no es un capricho sin sentido de la naturaleza, sino determinante para la relación de Dios con los seres humanos y de éstos entre sí. Ellos están referidos unos a otros desde Dios de tal modo que podríamos modificar y ampliar la frase anterior de esta manera: como Dios viene a los seres humanos sólo a través de seres humanos, así también éstos entran en contacto unos con otros sólo a través de Dios.
La relación con Dios no es un asunto privado de cada individuo, donde nadie más podría ni debería entrar; es más bien algo totalmente interior y a la vez totalmente público: Dios ha creado al ser humano de manera que no hay muchas relaciones de los individuos con Dios que sean independiente y paralelas entre sí, de suerte que cada individuo podría experimentar y comprender interiormente a Dios; los seres humanos sólo pueden llegar a Dios en relación mutua entre ellos, y precisamente la búsqueda de Dios los refiere unos a otros. La tesis según la cual la religión distancia a los seres humanos entre sí sólo se puede aplicar a sus formas decadentes, pero ciertamente no corresponde a la tendencia general de la historia de las religiones, especialmente a aquella parte de la historia vinculada al nombre de Abrahán.
Con todo lo expuesto hemos permanecido esencialmente dentro de los límites del Antiguo Testamento. Pero ahora tenemos que hacer esta pregunta: ¿es correcta la tesis de Pablo según la cual la fe de Jesucristo y sobre todo la fe en Jesucristo no es otra cosa que la continuación rectilínea de la fe de Abrahán?
Hoy nos sentimos inclinados a decir que la fe de Jesús fue muy parecida a la fe de Abrahán. Pero parece que la fe en Jesús constituye el paso a algo totalmente diferente y nuevo. La afirmación de que permanece en la línea de Abrahán parece ante todo sólo el resultado de la autodefensa de Pablo, el cual, frente a sus adversarios judíos, que lo tildaban de apóstata, quería ofrecer, con las argucias de la interpretación rabínica de la Escritura, la demostración de que no lo era en modo alguno, porque en realidad le fe en Jesús representaba el único desarrollo posible y correcto de la decisión fundamental de los judíos en la nueva situación. Es indudable que en Pablo se trata de una autodefensa, que él quiere demostrar que sólo permanece fiel a los padres quien da ahora el paso hacia Jesús, que el judaísmo tiene que convertirse ahora en cristianismo si quiere seguir siendo verdadera judaísmo. Tampoco se puede cuestionar que él estaba subjetivamente convencido de que su afirmación era cierta. Pero ¿tenía razón objetivamente? En primer lugar, está claro que la interpretación paulina del Antiguo Testamento aplica un método que hoy ya no aceptamos y que, por consiguiente, sus interpretaciones son casi todas inadmisibles para los filólogos y los historiadores . Mas ¿está ya todo decidido con esto? Pienso que debemos ir más allá de las interpretaciones particulares y preguntar por aquella intuición fundamental, por la que Pablo se dejaba guiar, y tratar al menos de comprender cómo él y todos los que se dejaron convencer por él podían saber que estaban en plena continuidad con la fe de Abrahán.
Analizar esto detalladamente sería una tarea científica complicada que no encaja en el ámbito de estas reflexiones. Podríamos contentarnos con buscar la dirección fundamental en la que piensa Pablo, puesto que la cuestión que nos interesa sobre todo es qué orientación de la existencia se deduce de la decisión de la fe según el Nuevo Testamento. El texto decisivo, donde Pablo presenta detalladamente la pretensión cristiana de ser la verdadera continuación de la línea de Abrahán, se encuentra en el capítulo 4 de las Carta a los Romanos. En él se pregunta Pablo cuál fue el auténtico contenido de la fe de Abrahán, y responde: creyó contra todas las apariencias que Dios le concedería a través de Sara, su mujer, el heredero que podía hacer de él el padre de muchos pueblos. Desde un punto de vista histórico es indudable que se ha subrayado el resultado en una dirección determinada, pero se ha transmitido fiel y objetivamente. Porque Pablo mantiene que el contenido de la fe de Abrahán es la esperanza en una descendencia (y, con ella, en una tierra); y, de forma más general, la esperanza en un gran futuro. Este motivo, concretado ya con la mención de Sara e Isaac, es acentuado posteriormente por Pablo en una dirección totalmente determinada, cuando dice: Abrahán creyó que del seno ya estéril de Sara le vendría el heredero, el portador del futuro, es decir, que de la muerte le vendría la vida. Con esto llega Pablo al punto donde es posible la transformación en sentido cristiano. Y afirma concretamente que la fe cristiana confía en que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos, que la fe es siempre fe en el Dios que a partir de la muerte da la vida.
A primera vista esto parece algo más que un salto violento: la confesión cristiana de la fe, que entonces, en efecto, era en sus elementos esenciales una confesión de la resurrección de Jesús de entre los muertos , es identificada de un modo que nos parece bastantes arriesgado con el credo de Abrahán, con la esperanza de una posteridad. En realidad, estructura y contenido parecen estar separados en el mayor grado posible. Pero, ¿no habría notado esta también Pablo? ¿Se le puede tachar de antemano realmente de falta de honradez, atribuyéndole la pura táctica del apologeta que quiere justificarse también ante la tradición judía, aunque para él está claro que ha roto con ella? Si no se puede aceptar sin más todo esto, entonces hay que seguir preguntando.
En realidad, creo que, a pesar de que aquí se da un paso innegable, hay todavía una cierta continuidad en la dirección. ¿Cómo se le puede llamar? En Abrahán se trata esencialmente de que creyó en un futuro regalado por Dios, que se le presentó bajo las imágenes de tierra y descendencia. Mas la fe en el Dios que resucitó a Jesús, ¿es verdaderamente distinta la fe en un futuro concedido por Dios? Me parece que lo que le importa a Pablo es decir: sólo en este momento ha asumido forma total y claramente la promesa de futuro, la tierra del futuro. La fe en Cristo resucitado no es otra cosa que la fe de Abrahán: promesa de un futuro, de una tierra; orientación hacia ese futuro y esa tierra. Pero ese futuro es concebido de un modo incomparablemente más radical. Es un futuro que supera los límites de la muerte, que es la verdadera antítesis de la referencia al futuro propia del ser humano. Éste está constituido de tal modo que no puede vivir sin futuro: cuando en América se transmitió por radio, entre las dos guerras mundiales, un programa sobre el fin del mundo tan realista que muchos pensaron que verdaderamente estaba llegando el fin del mundo, el resultado fue un gran número de suicidios. Las personas se quitaban la vida para no tener que morir, afirmó certeramente Emmanuel Mounier. Un contrasentido que, no obstante, pone claramente ante los ojos la verdadera constitución del ser humano: sin futuro, también el presente se vuelve insoportable para el ser humano –y por eso no nos atrevemos la mayoría de las veces a decir abiertamente a un enfermo incurable la verdad de su situación, porque nada le resulta al ser humano más difícil de soportar que la ausencia de futuro.
Pero el suicidio como huida de la muerte ilumina sólo de forma estridente la paradoja de la existencia humana, porque ésta está referida totalmente al futuro y, sin embargo, finalmente se le priva del futuro, porque su fin se llama muerte. En esta contradicción entre referencia al futuro y privación del futuro está la verdadera melancolía de la existencia humana, que se hace tanto más sensible cuanto más despierto vive el ser humano su vida, y cuanto más radicalmente percibe la muerte realmente como muerte y como fin definitivo. Las memorias de Simone de Beauvoir, son, desde este punto de vista, un testimonio impresionante de la situación del ser humano, que se ha percibido completamente a sí mismo en su contradicción. Escribe ella: “Si alguna vez por la tarde había bebido un vaso de más, podía suceder que derramara ríos de lágrimas. Mi antigua ansia de absoluto se despertaba, y yo descubría de nuevo la vanidad del esfuerzo humano y la amenazadora proximidad de la muerte… sastre niega que se pueda encontrar la verdad en el vino y en las lágrimas. En su opinión, el alcohol me ponía melancólica y yo disimulaba mi estado con razones metafísica. Yo sostenía, en cambio, que la embriaguez retiraba la defensa y los controles que normalmente nos protegen de las certezas insoportables, y me forzaba a mirarlas a la cara. Hoy creo que, en un caso privilegiado como el mío, la vida contiene dos verdades entre las cuales no hay elección, y no hay que ir a su encuentro al mismo tiempo: la alegría de existir y el horror ante el fin” .
Quien ha llegado a despertarse a sí mismo sabe también que la mera descendencia no puede constituir para el ser humano la tierra del futuro. De nuevo sería interesante referirnos aquí a lo que afirma Simone de Beauvoir sobre su conocido, el comunista Nizan, que oficialmente anunciaba la tesis del futuro que el ser humano encuentra en su trabajo a favor de la construcción de una sociedad futura sin clases, pero que en privado estaba totalmente convencido de que esta respuesta era completamente insatisfactoria y experimentaba con estremecimiento la tragedia de la ausencia de futuro del ser humano, detrás de la engañosa fachada de la promesa de un futuro colectivo . La llamada al futuro que surge del ser humano no se agota en un colectivo anónimo, el ser humano exige un futuro que lo incluya a él.
La esperanza de Abrahán tenía que ser superada o, más bien, colmada de nuevo contenido en la medida en que el ser humano se descubría a sí mismo. Creer en el Dios de Jesucristo quiere decir creen en el Dios que, detrás del muro de la muerte, siempre y más que nunca, abre el futuro. Sólo cuando esto tiene lugar, se promete verdaderamente un futuro. Así, la fe en el Dios que resucitó a Jesús de entre los muertos, es, en realidad, estructuralmente la exacta continuación de la fe de Abrahán, la continuación que dio a esta fe, en una hora nueva de la historia humana, todo su peso, su sentido completo, su verdadero significado. Todos los elementos fundamentales de esta fe, que antes hemos tratado de describir, permanecen y, sin embargo, desde el nuevo concepto de futuro, reciben un nuevo rostro. La fe significa ahora también la irrupción de lo visible y lo mensurable hacia lo que es más grande. Significa ahora también abrir el horizonte y propagarse más allá de todas la limitaciones. Significa ahora también ponerse en camino y superar el falso sedentarismo que mantiene al ser humano fijo en lo que “pequeño, pero mío” y que de este modo le quita su verdadera grandeza. La fe significa ahora también un cambio radical de los valores, una nueva determinación de los pesos y de las medidas de la existencia teniendo como norma el futuro: lo que conviene al ser humano no es lo momentáneamente oportuno, sino lo conforme a la eternidad, es decir, aquello que lo extiende más allá del instante; lo conforme a la eternidad, es decir, lo que es digno de perdurar. Un ser humano que se ha transformado de tal modo que ya no se ha de desear quitarlo del medio en seguida. Un ser humano, por lo tanto, que ha llegado a ser también capaz y digno de todo lo que es humano. Un ser humano que tiene algo que dar. Un ser humano que no es obstáculo para los demás, sino que significa algo para ellos, alguien a quien se puede amar.
Dado que de algún modo estamos examinando con lupa y analizando minuciosamente esta medida de lo que es “conforme a la eternidad”, de lo que es digno de la eternidad, surge espontáneamente la respuesta a una objeción que planteó ya antes a propósito de la cuestión sobre la fe de Abrahán y que se impone con insistencia a la fe cristiana: tal orientación hacia un futuro que va más allá de la muerte, ¿no significa una huida al más allá y una desvalorización de la vida terrena? ¿No lleva a la inactividad y a falsas y vagas esperanzas en una nivelación que debe llegar, lo cual nos impide luchar ahora con toda la pasión por la justicia, en vez de dejarla en manos de un juez futuro? No se puede negar que ha existido y existe tal huida a la pasividad como resultado de la fe bíblica; ya Pablo tuvo que hacer frente a este error . Pero él vio en ello desde el principio una equivocación, porque precisamente cuando el ser humano tiene un futuro eterno, sobre el cual decide su ahora, este ahora adquiere una significación inaudita, que parece casi insoportable. De nuevo Simone de Beauvoir vio esta relación con asombrosa claridad, justamente partiendo de su convicción de que la muerte es un final irrevocable: “Sin embargo, detesto aniquilarme tanto como antes. Pienso con melancolía en todos los libros leídos, en los lugares visitados, en el saber que he acumulado y que no será más. Toda la música, toda la pintura, toda la cultura, tantos lugares: súbitamente ya nada… Nada tendrá lugar. Vuelvo a ver el seto de avellanos que el viento balanceaba y los promesas con que enloquecía mi corazón cuando contemplabla esa mina de oro a mis pies, toda una vida por delante. Las he cumplido. Sin embargo, al volver una mirada incrédula a esa crédula adolescente, descubro con estupor hasta qué punto ha sido estafada” . Éstas son las últimas palabras de sus memorias: la abismal melancolía de un presente sin futuro, donde lo más bella aparece al final como un engaño. La fe en Cristo resucitado, en el Dios que da la vida más allá de la muerte, impone una responsabilidad, da peso al presente, porque lo sitúa bajo la medida de lo eterno.
Podríamos continuar reflexionando sobre los elementos fundamentales de la fe de Abrahán, y sobre la transformación y la continuación que experimentan en la fe en Cristo. Por ejemplo, el elemento de la travesía, del estar y permanecer en camino, se interioriza ahora como disposición a cambiar, a seguir avanzando y a permanecer abiertos, pero también como disposición a adoptar la actitud del peregrino, que aparece –hoy más que nunca- como huésped sospechoso para quienes están empeñados en el juego terreno, para quienes están totalmente instalados y no quieren saber nada más. En los relatos de los cristianos que fueron interrogados y torturados en las prisiones de las potencias autoritarias, siempre se les lanza el mismo reproche: no os implicáis plenamente, tenéis siempre, por encima de nuestro partido y de sus normas, otro Señor, otra tarea y otras medidas. En estos casos resulta incomparablemente claro cuál es el destino del peregrino, que ya no se establece nunca completamente, sino que pertenece a espacios más amplios. Y cuántas cosas se podrían desarrollar a partir de todo esto: la necesaria resistencia contra todo totalitarismo que se besa en la fe, la universalidad que hace que la paz entre los seres humanos se convierta en tarea indispensable de los cristianos, y otras muchas cosas.
Pero en vez de continuar con estas reflexiones, abordemos ahora una última cuestión planteada por el texto paulino del que hemos partido. En efecto, hay aún una objeción de cierto peso contra lo que hemos expuesto hasta ahora. Se podría decir: de acuerdo, la forma originaria de la fe como fe en una vida definitiva que se presenta en Cristo resucitado como promesa para todos nosotros, se mantiene en la elemental línea de Abrahán: confianza en un futuro que nos enseña al mismo tiempo a afrontar el presente. Pero ¿qué se ha hecho con esto? ¿Qué hizo ya Pablo con ello? El sencillo credo de la promesa ¿no se remodeló en él en la complicada doctrina de la justificación, que después incluye toda la cristología y que desde el tiempo de la Reforma divide al cristianismo occidental? Naturalmente, esta cuestión se puede extender de Pablo a la historia de los dogmas: sobre este tema hemos expuesto ya algunas reflexiones en el capítulo anterior, de modo que aquí podemos limitarnos al proceso por el que la fe en la resurrección se transformó en la doctrina de la redención o de la justificación. Confieso que nunca he comprendido la conexión entre la doctrina de la justificación y la promesa de futuro tan claramente como al leer un fragmento de la novela de Albert Camus La caída, donde se encuentra una elocuente confesión arrojada al vacío por un héroe ficticio, la cual refleja toda la problemática del ser humano moderno. Hace mucho tiempo que Dios se ha convertido para él en una dimensión superada y por eso no lo dedica muchas palabras, pero uno de los pocos textos en que aparece me resulta extraordinariamente importante para los cristianos que reflexionen. He aquí el texto: “Créame, las religiones se equivocan a partir del momento en que hacen moral y fulminan con mandamientos. No se necesita a Dios para crear culpables y castigar. Nuestros semejantes bastan, ayudados por nosotros mismos. Usted ha hablado del Juicio Final. Permítame que me ría respetuosamente. Le estaba esperando a pie firme: he conocido algo mucho peor, que es el juicio de los hombres. […] ¿Y entonces? Entonces la única utilidad de Dios sería garantizar la inocencia y yo más bien vería a la religión como una gigantesca empresa de lavandería, algo que por otra parte ya fue brevemente, durante sólo tres años, y no se llamaba religión” . Un Dios que fuera Dios (esto quiere decir quien habla) no debería ni una vez más ordenar y prohibir, amenazar al ser humano y vigilarlo, sino que debería defenderlo, debería perdonarlo.
En realidad, la promesa de un futuro eterno, de la que hemos hablado antes, puede resultar para el ser humano no sólo salvadora sino también destructora y amenazadora. Pues el pensamiento según el cual sus acciones se medirán con la medida de la eternidad y son decisorias no sólo para este momento, sino más allá de los límites de la muerte, este pensamiento tiene que parecerle al ser humano que lo tome en serio casi horrible, de modo que huirá de nuevo de este futuro y preferirá soportar la ausencia de futuro antes que afrontar tal exigencia. Con esto nos encontramos ante una auténtica contradicción: por una parte, el ser humano tiene necesidad de un futuro más allá de la muerte; pero, por otra, este futuro le resulta insoportable. Si la promesa del futuro debe ser verdaderamente para el ser humano esperanza, “salvación”, entonces la medida de la eternidad tiene que ser a la vez perdón. La fe en el futuro, de la que hablamos al afirmar que la de Abrahán es perfeccionada en Jesús, sólo es promesa, sólo es esperanza, sólo es realmente ofrecimiento de futuro porque simultáneamente promete la tierra del perdón. De este modo, también la doctrina de la salvación o de la justificación es sólo un aspecto de la fe de Abrahán, de la confianza en la tierra del futuro, que Dios nos abre incluso más allá de los límites de la muerte.
Preguntémonos una vez más para terminar: ¿qué quiere decir “creer” a la luz de Biblia? Y subrayemos una vez más que no significa una sistema de saber insuficiente, sino una decisión de la existencia: la vida vivida desde la perspectiva de un futuro, que Dios nos otorga incluso más allá de los límites de la muerte. Esta dirección es la que proporciona a la vida su pesa, su medida, sus normas y, precisamente de este modo, su libertad. Ciertamente una vida desde la fe se asemeja más a la subida a una montaña que a la somnolencia de quien está sentado al lado de una chimenea. Ahora bien, quien emprender la travesía de la que hablamos, sabe y experimenta cada vez más que la aventura a la cual nos invita la fe merece la pena.
12/1969 – CREER Y SABER
CREER Y SABER

JOSEPH RATZINGER
Conferencia de Joseph Ratzinger en diciembre de 1969
Transmitida a través de de la Bayerische Rundfunk [Radio Bávara]
Han pasado ya más de cien años desde que el filósofo y sociólogo francés Auguste Comte formulara el diagnóstico según el cual la evolución de la conciencia humana habría pasado históricamente a través de tres estadios: del estadio teológico-ficticio, por el estadio metafísico-abstracto, hasta el pensamiento positivo, que estaría destinado a abarcar sucesivamente todos los ámbitos de la realidad. Por fin se conseguiría examinar y reelaborar, también de un modo científico-positivo, el sector más complicado, el más escurridizo, la última fortaleza de la teología, la defendida durante más tiempo: los fenómenos morales, el ser humano mismo en lo propio de su ser de hombre. También en este ámbito, con el progreso del pensamiento exacto, perdería terreno paulatinamente el misterio de los teólogos. Al final sería posibles desarrollar una “física social”, que no tendría que ser menos exacta que la física del mundo inorgánico. Con esto desaparecería definitivamente la esfera de los sacerdotes, y la cuestión acerca de lo real pasaría, sin residuos, a las manos de los sabios. La cuestión de Dios llegaría a ser necesariamente, como consecuencia de esta evolución del pensamiento, una cuestión superada, que la conciencia abandonaría sin más como superflua: así como a nadie se le ocurre hoy negar la existencia de los dioses homéricos, porque tal existencia no representa ya en modo alguno una cuestión real, así, así, en el ámbito de un pensamiento que habría llegado a ser definitivamente positivo, la cuestión de Dios dejaría de plantearse por sí misma. Por este motivo, Comte se ahorra la agitación de una lucha contra Dios como la que mantuvieron algunos de los grandes ateos, antes y después de él, con la más encendida pasión. Comte avanza tranquilo hacia una era post-teísta; en el periodo final de su vida se esforzó incluso en proyectar una nueva religión de la humanidad para este tiempo, porque el ser humano podría vivir sin Dios, pero no sin religión .
Me parece innegable que muchos círculos comparten hoy la conciencia formulada por Comte: la cuestión de Dios no significa ya nada para el pensamiento; el contexto del mundo está cerrado en sí mismo y la hipótesis de Dios, empleando una conocida expresión de Laplce, ya no es necesaria para comprenderlo. También entre los creyentes se difunde cada vez más un sentimiento como el que puede apoderarse de los pasajeros de un barco que se hunde: se preguntan si la fe cristiana tiene todavía un futuro o si, por el contrario, resulta cada vez más evidente que ha sido superada sin más por el progreso intelectual. En el trasfondo de estas reflexiones está la conciencia de una profunda división entre el mundo de la fe y el del saber, que parece imposible de superar, con lo que la fe queda como algo irrealizable.
Veamos ahora a grandes rasgos dónde se sitúan aquí los puntos críticos. La dificultad empieza ya en la primera página de la Biblia: la representación de la creación del mundo, tal como se describe en ella, contradice manifiestamente todo lo que hoy sabemos sobre la formación del cosmos y, aun cuando por lo general estemos informados de que estas líneas no son un manual de historia natural y, por lo tanto, no deben ser interpretadas literalmente como explicación del devenir cósmico, tenemos que admitir que queda un cierto malestar; subsiste siempre el temor de que se quiera buscar aquí un subterfugio que no está fundado en modo alguno en los textos originales. Y así, al leer la Biblia, se amontonan las preguntas a casi todas sus páginas: se nos presenta, en una página realmente chocante, la imagen del barro, que bajo la acción de Dios se convierte en ser humano e, inmediatamente después, la imagen de la mujer, formada del costado del varón dormido y reconocida por él como carne de su carne, como respuesta a la pregunta de su soledad.
Tal vez hoy comprendamos de nuevo que estas imágenes han de ser entendidas como profundas expresiones simbólicas sobre el ser humano, como imágenes cuya verdad está en un plano totalmente diferente del plano descrito por la teoría de la evolución y la biología; pese a todo, reconocemos que también ella expresan una verdad, más aun, una verdad más profunda, una verdad que alcanza más al ser humano, en lo que tiene de más específicamente humano, que los enunciados de la ciencia natural, por muy exactos e importantes que éstos sean. Quizá sea así, pero en el capítulo siguiente se suscitan nuevas cuestiones con la historia de la caída: ¿cómo podemos compaginarla con la concepción de que el ser humano, según la tesis de la ciencia natural, no empieza desde arriba, sino desde abajo, no cae, sino que sube lentamente y está siempre afrontando la tarea de pasar de animal a ser humano? ¿Y el paraíso? El sufrimiento y la muerte estaban presentes en el mundo mucho antes de que hubiera seres humanos; los cardos y las espinas crecían mucho antes de que un ser humano abriera los ojos; y más aún: este primer ser humano apenas era consciente de sí mismo, ya que estaba abandonado a la necesidad de una existencia que difícilmente conseguía afirmarse, muy lejos de tener aquellos dones de conocimiento perfecto que, no obstante, le atribuye la antigua doctrina del paraíso. Pero si se hace añicos la imagen del paraíso y de la caída, parece necesario que pase lo mismo con la doctrina del pecado original y, como consecuencia, con la doctrina de la redención.
Naturalmente, también aquí podríamos formular reflexiones semejantes a las que hemos presentado antes a propósito del Dios alfarero, que infunde espíritu al barro de la tierra para que se convierta en ser humano; quiero decir que también aquí, como allí, podríamos hacer ver cómo la verdad del ser humano va mucho más allá de las constataciones de la biología. En efecto, si el ser humano, visto biológicamente, empieza “abajo”, con esto no está todavía claro si empieza verdaderamente abajo o si tal vez, en cambio, su inicio específico, el verdadero punto de partida de la esencia humana, se encuentra “arriba”, por usar aquí imágenes cuyo simbolismo nos resulta todavía comprensible, aunque ya hace bastante tiempo que nuestro universo no tiene puntos fijos de referencia, que arriba y abajo, izquierda y derecha, han pasado a ser intercambiables según la posición del observador. Pero sigue resultado difícil presentar reflexiones como las que acabamos de esbozar, porque quedan fuera del horizonte de nuestro modo normal de pensar, que se limita a constatar la contradicción.
Sigamos, por lo tanto, poniendo de manifiesto las cuestiones y las contradicciones que angustian a la conciencia general, para poder tomar la medida más precisa posible de la dureza de la problemática, que aparece ante nosotros detrás de la expresión “creer y saber”. Después del relato de la caída, las dificultades continúan con la imagen bíblica de la historia, que de pronto nos representa a Adán en un periodo cultural que se ha de datar alrededor del año 4000 a.C. esta fecha concuerda de hecho con la cronología bíblica., que postula unos cuatro mil años desde los orígenes hasta Cristo. Pero todos sabemos hoy que en aquel momento histórico habían trascurrido ya centenares de miles de años de vida y esfuerzo humanos, que no pueden ser abarcados en la imagen histórica que nos ofrece la Biblia, la cual se limita al marco del pensamiento del antiguo Oriente.
Y con esto tocamos otro punto relacionado: la investigación histórico – crítica nos ha desvelado la naturaleza totalmente humana de la Biblia, venerada por la fe como palabra de Dios. La Biblia no sólo emplea las formas literarias de su entorno, sino que también en el modo de pensar lo más profundo del ámbito propiamente religioso está determinada por el mundo en que se ha formado. ¿Podemos creer nosotros todavía en el Dios que llama a Moisés desde la zarza ardiente, que golpea a los primogénitos de Egipto, que dirige a su pueblo en la guerra contra los habitantes de Canaán, que permite que Uzá caiga muerto por haberse atrevido a tocar el arca santa? ¿O, por el contrario, esto es para nosotros sólo antiguo Oriente, interesante, quizá importante como estadio de la conciencia humana, pero sólo estadio de la conciencia humana y no expresión de un discurso divino? Ciertamente uno recuerda a Pascal, uno de los grandes genios de la naciente ciencia natural, que llevaba cosido en el forro de su ropa un trozo de papel con estas palabras: “Dios de Abrahán, de Isaac y de Jacob, no de los filósofos”. Para él había llegado a ser determinante de su vida el Dios en forma humana, cercano, que habla, actúa, ama, se enfurece: sólo en ello había descubierto él por primera vez al ser divino de Dios frente a los productos de la reflexión humana: ¡pero cuánto sufrió hasta que, a través de los relatos maravillosos del Antiguo Testamento, llegó a él el fuego de la zarza y pudo percibir la voz del Dios vivo! Y ¿quién de nosotros tiene todavía tiempo y fuerza para experimentar tal sufrimiento y tal experiencia, a los que, por lo demás, contradice tan manifiestamente la apariencia externa?
En efecto, ahí están todavía todos los relatos de milagros del Antiguo Testamento, que para nosotros no son hoy ya signos para la fe sino más bien impedimentos contra ella; más aún, son expresión de una imagen del mundo donde espíritus de todas las clases dominaban el cosmos, no según leyes fijas, sino según su capricho, de modo que los milagros aparecían en él como algo casi tan normal como extraños resultan en un mundo de leyes transparentes para el ser humano.
Pasemos ahora al Nuevo Testamento. Es indudable que nos toca mucho más de cerca que el Antiguo; el espíritu que reina en él nos toca todavía hoy de forma inmediata, en contraste con tantos relatos muchas veces crueles e inquietantes de no pocos textos del Antiguo Testamento. Pero la exigencia que nos plantea es, considerándolo atentamente, aún mayor. En efecto, todos los relatos están ligados a la figura de Jesús de Nazaret. Un ser humano concreto debe ser el centro de toda la histórica, la persona que decide la suerte de toda la humanidad. Mas, ¿no es ésta la pretensión ingenua de un tiempo que simplemente era incapaz de ver la grandeza del cosmos, la grandeza de la historia y del mundo? ¿No tiene más razón el pensamiento indio, que habla de una pluralidad de avatāra de Dios, junto a Krishna, Buda y otros muchos: todos ellos son “manifestaciones” de Dios, reflejos del Eterno en el tiempo. En todos se hace visible algo de él, todos son mediadores de la cercanía de Dios, pero ninguno “es” Dios. Están uno junto a otro como los colores del arco iris, en los cuales se descompone la luz, que es sólo una; no se excluyen, sino que se remiten unos a otros . ¡Qué religioso parece todo esto, y qué juicioso frente a la pretensión de la fe cristiana: Jesús es Dios, verdadero ser humano y verdadero Dios, no mera apariencia, sino el ser del Eterno, mediante el cual Dios se une al mundo radical e irrevocablemente! Considero, confieso abiertamente, que toda la controversia que hoy se mantiene en torno al nacimiento virginal es una huida frente a la verdadera cuestión que aquí se plantea: un Dios, que puede llegar a hacerse ser humano, puede también nacer de la Virgen y ofrecer en esto un signo de su unicidad. Ahora bien, ¿es esto posible? ¿Dios, un ser humano? ¿Un hombre totalmente hombre y al mismo tiempo verdadero Dios y, por lo tanto, que exija la fe de todos y en todos los tiempos? ¿No será que simplemente se ha sobrestimado aquel momento histórico? ¿No se manifiesta aquí una vez más una imagen del mundo que ya no compartimos: la tierra como suelo del cosmos, sobre el cual se arquean los cielos, de modo que la tierra es la parte más baja y más pequeña del universo, pero, precisamente por esto, también el fundamento de todo y, por consiguiente, el escenario del encuentro del Creador con su criatura? Mas, aun cuando estuviéramos dispuestos a aceptar en principio la idea de una encarnación de Dios, nos queda todavía por preguntarnos, frente a la pretensión de la fe cristiana: ¿Por qué Dios no se ha manifestado más claramente? ¿Por qué no se ha hecho perceptible para todos, para que todos puedan reconocer claramente: aquí está Dios?
La serie de dificultades que, al parecer, hacen que creer y saber resulten irreconciliables, continúa si superamos el umbral del Nuevo Testamento y entramos en la historia de la Iglesia. Y aquí la primera pregunta es: ¿dónde está verdaderamente la Iglesia? ¿A cuál de las partes en litigio tenemos que adherirnos? Tal vez desde el principio hubo confesiones opuestas, de modo que sólo se puedo elegir un cristianismo parcial, o bien hubo que buscar el cristianismo detrás de las Iglesias o quizá contra ellas. En cualquier caso, nos parece que en el antagonismo entre las diferentes Iglesias pone en cuestión sus pretensiones, disminuye su credibilidad y nuestra confianza en ellas. A esto se añaden, para continuar la lista de las dificultades, todos los problemas del magisterio eclesiástico: el dogma del Dios trinitario ¿expresa verdaderamente la fe de la Biblia o, por el contrario, no es más que el producto del pensamiento griego que satisfizo de este modo su curiosidad especulativa? Y, en todo caso, ¿qué significa exactamente que Dios es uno y trino? ¿Se expresa con estas palabras una realidad que puede decirnos algo todavía hoy? Pasemos por alto todos los demás enunciados procedentes de la fe de la Iglesia antigua y que hoy representan un obstáculo para nosotros, y mencionemos un solo ejemplo, tomado de los dogmas medievales, que en los últimos tiempos ha pasado al primer plano de un modo particularmente destacado: la doctrina de la transubstanciación, de la transformación sustancial de las ofrendas eucarísticas. El contenido sutil de esta proposición se presentó siempre a la conciencia común de un modo poco matizado, de forma que su sentido preciso nunca estuvo completamente claro; a esto se añade la dificultad de que el concepto medieval de sustancia nos resulta inaccesible desde hace ya bastante tiempo. Es cierto que nosotros hablamos todavía hoy en general de sustancia, pero con este término entendemos las últimas partículas constitutivas de la materia, a las que no pertenece ciertamente aquella mezcla química compleja que es el pan. Incluso cuando la reflexión consigue, con un poco de paciencia, aclarar algo en esta materia, siempre queda la pregunta: ¿por qué es tan complicado? El mero hecho de tener que dar tantas interpretaciones, y tan prolijas, para comprender algo de esta cuestión, ¿no demuestra justamente que está superada, que no es relevante para el presente?
Y con esto hemos llegado, a mi entender, al malestar propiamente dicho, que subyace en la expresión “creer y saber”, y que nos angustia hoy a los seres humanos; y al mismo tiempo hemos llegado ciertamente al punto a partir del cual se puede empezar a buscar una respuesta.

Lo que nos molesta en la fe cristiana es sobre todo la carga de excesivos enunciados, que se han amontonado a lo largo de la historia, y se presentan ahora todos ellos ante nosotros exigiendo nuestra fe. Que precisamente ésta es la dificultad inmediata se ve por el eco extraordinario que siempre consigue suscitar un autor cuando hace transparente la multiplicidad de los enunciados, hasta el punto de resolverla en una sencilla confesión de fe. Cuando se oye continuamente que esta o aquella conferencia, este o aquel libro, han sido liberadores, entonces resulta claro que los seres humanos sienten hoy como una carga la forma de la fe, pero que al mismo tiempo están animados por la exigencia de ser creyentes; de lo contrario, podrían prescindir de todo ello sin dificultad y sin formalismos. No tendrían necesidad de buscar, por medio de los teólogos, una liberación que les da la conciencia de permanecer, pese a todo, en el ámbito de la fe. Precisamente hoy existe, aunque pueda parecer paradójico, un anhelo de fe: el mundo de la planificación y de la investigación, del cálculo exacto y de la experimentación, no basta por sí solo, como se ve claramente. En el fondo, queremos liberarnos de él tanto como de la fe antigua, cuyo contraste con el saber moderno la convierte en una carga opresora. Pero no podría ser una carga si no nos sintiéramos tocados de algún modo por ella, si no hubiera algo que nos obliga a seguir buscando en este punto.
Tenemos que reflexionar todavía un poco más sobre la singular situación del ser humano moderno que acabamos de presentar, antes de tratar de definir el verdadero sentido de la fe. En efecto, una de las características de nuestra existencia es, actualmente, no sólo el malestar frente a la fe, sino también el malestar frente al mundo dominado por la ciencia; y sólo si describimos una doble malestar, que ciertamente Auguste Comte no había previsto, haremos una descripción de algún modo correcta de los presupuestos del problema “creer y saber”.
La singularidad de la hora en que vivimos consiste en que, precisamente en el momento en que se cierra el sistema del pensamiento moderno, se hace al mismo tiempo evidente su insuficiencia, de modo que resulta obligado relativizarlo. Pero sobre esto tendremos ocasión de reflexionar ampliamente en el tercer capítulo. Por el momento puede bastar una observación: el positivismo, que se presenta ante todo como una exigencia metódica de las ciencias exactas de la naturaleza, ha prevalecido hoy ampliamente, sobre todo gracias al impulso dado por Wittgenstein, también en la filosofía. Pero esto significa que la filosofía, como la ciencia natural, hoy no se pregunta ya por la verdad, sino únicamente por la exactitud de los métodos empleados; y el pensamiento lógico, sobre todo el análisis del lenguaje, experimenta independientemente de la cuestión acerca de si la realidad corresponde también a los puntos de partida del pensamiento. La realidad aparece, por lo demás, como algo inalcanzable. La renuncia a la verdad misma, la retirada a lo que es constatable y a la exactitud de los métodos pertenecen a las características típicas del espíritu científico moderno. El ser humano se mueve todavía únicamente en su propia cápsula; la agudización de sus métodos de observación no lo ha conducido a liberarse más de sí mismo y a penetrar en el fundamento de las cosas sino que, por el contrario, lo ha hecho prisionero de sus métodos, prisionero de sí mismo. Si la literatura es el termómetro de la conciencia de una sociedad, entonces nos lleva a un diagnóstico inquietante de la situación del ser humano actual; una amplia literatura del absurdo pone de manifiesto la crisis del concepto de realidad, en la que hoy nos encontramos. La verdad, la realidad misma, se sustrae al ser humano, que aparece (Por citar el título del último libro de Günter Grass) sometido a anestesia local , capaz de captar solamente jirones deformados de lo real; está inseguro dondequiera que la ciencia exacta lo abandona, y en la medida en que se siente abandonado, percibe cuán exiguo es, a pesar de todo, el sector de realidad en que esta ciencia le da seguridad. Es cierto que este sentimiento está lejos de encontrarse difundido por todas partes: también los acontecimientos necesitan tiempo para acontecer, como observa Nietzsche en su aforismo sobre la muerte de Dios, en el que, como consecuencia de ese acontecimiento, anuncia con imágenes inquietantes el ser humano absurdo y una realidad absurda, que él afirma con ardiente pasión. Las atroces visiones de Dostoievski de un mundo sin Dios, convertido en un sueño delirante, empiezan a verificarse hoy de un modo inesperado en los puntos más sensibles de nuestra sociedad, en la literatura y en sus descripciones del ser humano .
El ser humano que se quiere limitar a lo exactamente cognoscible cae en la crisis de la realidad, se ve privado de la verdad. En él está el grito por la fe, que la hora actual del mundo no consigue suprimir, sino que, por el contrario, hace aún más dramático. Está el gripo por la liberación de la cárcel de lo positivo, y está ciertamente también el grito por la liberación de una configuración de la fe que convierte a ésta en una carga y no en la forma de la libertad. Y con esto hemos llegado finalmente al punto donde es posible plantearse la pregunta: ¿cuáles deberían ser propiamente las características de esa fe? Hay que decir ante todo que la fe no es una forma disminuida de ciencia natural, un primer grado del saber, antiguo o medieval, destinado a desaparecer necesariamente cuando llega el verdadero saber, sino que es algo esencialmente distinto. No es un saber provisional. Es cierto que en nuestra lengua usamos la palabra “creer” también en este sentido cuando decimos: creo que fue así. Aquí creer significa lo mismo que opinar. Pero si decimos: te creo, entonces la palabra adquiere un sentido totalmente diverso. Entonces significa: me fío de ti, confío en ti; tal vez incluso: pongo mi confianza en ti. El tú del que me fío me da una certeza que es diferente, pero no menos sólida que la certeza que viene del cálculo y del experimento. Y éste es el sentido que tiene la palabra en el contexto del credo cristiano. La forma fundamental de la fe cristiana no es: creo algo, sino: creo en Ti. La fe es una apertura a la realidad, que es propia sólo de quien tiene confianza, de quien ama, de quien actúa como ser humano y, como tal, no depende del saber sino que es originaria como éste; más aún, es un elemento más sustentador y más central que el saber para lo que es propiamente humano.
Reconocer esto tiene consecuencias importantes, que en realidad pueden ser “liberadoras”, si son asumidas seriamente. Porque esto significa que la fe no es en primer lugar una gran construcción de muchos conocimiento sobrenaturales, que deberían estar junto al ámbito de la ciencia como un extraño saber de segunda categoría, sino una adhesión a Dios, que nos da esperanza y confianza. Naturalmente esta adhesión a Dios no carece de contenido: es la confianza en que Dios se ha mostrado en Cristo y que sólo podemos vivir confiados en la certeza de que Dios es como Jesús de Nazaret y, por consiguiente, en la certeza de que Dios lleva al mundo y a mí en él. En el próximo capítulo tendremos que avanzar en la reflexión de este contenido preciso. Pero ya ahora resulta claro que el contenido no es comparable a un sistema científico, sino que presenta la forma de la confianza. Por esto ni siquiera importa, en último término, conocer o comprender todos los pormenores y todos los detalles puntuales de la fe . Naturalmente, es importante para la Iglesia, a causa de la predicación, hacer continuamente este intento de comprender también las particularidades. Y es indudable que la realización de semejante intento será enriquecedora cada vez en mayor medida. Así, por ejemplo, cuando se manifiesta que la afirmación según la cual el mundo se hizo por la palabra no contradice aquella otra afirmación según la cual el mundo se formó en una expansión de la materia, porque en ambos casos se expresa una verdad sobre el mundo de un modo completamente distinto. Y esto vale a propósito de todos los problemas que hemos mencionado antes. Además, al realizar este intento hemos de ser siempre conscientes de que toda época tiene sus puntos ciegos, ninguna puede abarcarlo todo y, por lo tanto, en cada uno de los periodos tiene que haber algo que permanece sin explicación, sencillamente porque el pensamiento carece de medios para ello.
Por lo demás, esta situación no se da sólo en la teología. La física progresa en sus conocimientos porque, entre otras cosas, partiendo de diversas observaciones singulares, formula después un modelo que explica estos fenómenos a partir de un todo, los inserta en un contexto global y, a partir de ahí, ofrece la posibilidad de seguir avanzando. Un modelo es tanto mejor cuantos más fenómenos pueda explicar. Pero los progresos decisivos se producen siempre que se consigue realizar observaciones, para cuya justificación no es suficiente ninguno de los modelos anteriores. Justamente los fenómenos no clasificables son importantes. Obligan a una búsqueda ulterior, hasta que finalmente surge un nuevo contexto y es posible un nuevo modelo, que salta el horizonte anterior y da una visión nueva y más amplia de lo real. Algo semejante le sucede también al pensamiento en la fe: se encuentra continuamente en situaciones inconclusas, que son su angustia, pero también su esperanza. Nunca se puede hacer totalmente inteligible la unidad de creer y saber, y no tenemos que sentirnos obligados por la impaciencia, por lo demás comprensible, a formular síntesis apresuradas, que al final comprometen la fe, en vez de estar a su servicio. Esto vale sobretodo también para lo concreto: se trata del todo, de la adhesión a la fe como tal, y sólo secundariamente de la parte, es decir, de los diferentes contenidos en que se enuncia la fe. Una persona sigue siendo cristiana mientras se esfuerce por prestar su adhesión central, mientras trate de pronunciar el sí fundamental de la confianza, aun cuando no sepa situar bien o resolver muchas particularidades. Habrá momentos en la vida en que, en la múltiple oscuridad de la fe, tendremos que concentrarnos realmente en el simple sí: creo en ti, Jesús de Nazaret; confío en que en ti se ha mostrado el sentido divino por el cual puedo vivir mi vida seguro y tranquilo, paciente y animoso. Mientras esté presente este centro, el ser humano está en la fe, aunque muchos de los enunciados concretos de ésta le resulten oscuros y por el momento no practicables.
Porque la fe, en su núcleo, no es, digámoslo una vez más, un sistema de conocimientos, sino una confianza. La fe cristiana es “encontrar un Tú que me sostiene y que, a pesar de la imperfección y del carácter intrínsecamente incompleto de todo encuentro humano, regala la promesa de un amor indestructible que no sólo aspira a la eternidad, sino que la otorga. La fe cristiana vive de esto: de que no sólo existe un sentido objetivo, sino que este Sentido me conoce y me ama, de que puedo confiarme a él con la seguridad de un niño que en el tú de su madre ve resueltos todos sus problemas. Por eso la fe, la confianza y el amor son, a fin de cuentas, una misma cosa, y todos los contenidos alrededor de los que gira la fe, no son sino concretizaciones del cambio radical, del “yo creo en ti”, del descubrimiento de Dios en la faz de Jesús de Nazaret, hombre” .
1979 – CREO EN DIOS, PADRE TODOPODEROSO (ARTÍCULO DE JOSEPH RATZINGER EN LA REVISTA COMMUNIO)
CREO EN DIOS, PADRE TODOPODEROSO
ARTÍCULO DE JOSEPH RATZINGER EN LA REVISTA COMMUNIO
1979

¿Qué hace realmente un hombre que se decide a creer en Dios como Padre todopoderoso, como creador de cielo y tierra? Quizá resulte más rápidamente comprensible el contenido de una decisión semejante si primeramente tratamos dos malentendidos corrientes, en los que el núcleo de la misma resulta malinterpretado. Uno de los malentendidos consiste en considerar la cuestión de Dios como un problema puramente teórico, que en nada cambia el fin último del rumbo del mundo ni de nuestra vida. La filosofía positivista dice de tales cuestiones que no pueden ser ni verificadas ni falsadas; esto es, que no hay ninguna posibilidad de probarla claramente como falsas, pero justamente eso demuestra su irrelevancia práctica. Pues cuando algo que es indemostrable prácticamente no pueda tampoco ser refutado, prueba que nada cambia en el conjunto de la vida por el hecho de que aquello sea verdadero o falso. Tales cuestiones podrían ser por ello dejadas tranquilamente de lado (1). La irrefutabilidad teórica se convierte así en un signo de la irrelevancia práctica; lo que no causa extrañeza en parte alguna, es irrelevante. Quien hoy vea en qué compromisos tan contrarios se ha complicado el cristianismo, cómo hoy aparece, tras su uso monárquico y después de su utilización nacionalista, como un ingrediente del pensamiento marxista, podría en efecto intentar una interpretación de la creencia de los cristianos a la manera de un pseudomedicamento sin valor que puede ser aplicado a discreción, puesto que carece de todo contenido verdadero.
Existe también la interpretación justamente contraria, consistente en afirmar que la creencia en Dios es solo un medio para una determinada práctica social; aquella se deja reducir a esa práctica y, además, desaparece allí donde esa práctica termina. Tal creencia habría sido formada para asegurar la soberanía y para mantener a los hombres en subordinación respecto a las fuerzas dominantes. Aunque otros vean un principio revolucionario en el Dios de Israel, están en el fondo de acuerdo con esa apreciación; solo que entonces equiparan la idea de Dios con aquella praxis que ellos consideran acertada.
Quien lea la Biblia no podrá dudar, en efecto, del carácter práctico que tiene la fe en Dios todopoderoso. Para la Biblia es claro que un mundo bajo la Palabra de Dios tiene un aspecto completamente distinto al de un mundo sin Dios, e incluso que nada permanece igual cuando se prescinde de Dios; o inversamente, que todo cambia cuando un hombre se convierte a Dios. Así, se les dice a los hombres, por ejemplo, de una manera completamente incidental en la primera carta a los Tesalonicenses (4,3 ss.), que la relación para con sus mujeres debería estar caracterizada por un profundo respeto y “no por el afecto libidinoso, como los gentiles que no conocen a Dios”. La transformación que tiene lugar en un contexto vital mediante la irrupción de Dios añade incluso a lo más personal e íntimo de las relaciones humanas. El desconocimiento de Dios, el ateísmo, se manifiesta como una irreverencia del hombre para con el hombre, mientras que admitir a Dios significa ver al hombre de una forma nueva. Esto mismo se confirma en los demás textos en los que Pablo habla del ateísmo. En la carta a los Gálatas considera él, como consecuencia típica del desconocimiento de Dios, la servidumbre a los “elementos del mundo”, respecto a los cuales el hombre entabla una relación idólatra, que desemboca en una esclavización, puesto que se asienta en la falsedad. El cristiano puede burlarse de los elementos como “inferiores” e “infelices” porque él ha conocido la verdad y mediante ella se ha liberado de esa tiranía (4,8 ss.). En la carta a los Romanos desarrolla Pablo todavía más estos pensamientos; afirma, respecto a la filosofía gentil y su relación con las religiones existentes, que los pueblos del Mediterráneo habrían suplantando el conocimiento de Dios por otro puramente teórico, habiendo llegado así, mediante esa inversión, hasta la perversidad; y ello desde el momento en que excluyeron de su praxis el fundamento de todas las cosas que ellos conocían muy bien. Con esto, lo han puesto todo boca abajo y han quedado desorientados, sin criterio e incapaces para distinguir entre lo vulgar y lo noble, lo elevado y los rastrero, y por tanto expuestos a cualquier perversidad (1,18-32); pensamiento este al que no se puede negar ciertamente una actualidad inquietante. Añadamos aún, finalmente, el texto central del Antiguo Testamento acerca de la fe en Dios, donde se corrobora lo mismo: la revelación del nombre de Dios (Éxodo 3) es allí tanto como la manifestación de la voluntad de Dios; en adelante, a partir de ella, no solo cambia todo en la vida de Moisés, sino también en la vida de su pueblo y con ello en la historia del mundo. Es significativo, sin duda, el que aquí el hallazgo no consiste en un concepto de Dios sino en la revelación de un nombre; esto es, no se describe una cadena de razonamientos que tiendan a una conclusión cierta, sino que se establece una relación que es comparable a la relación existente entre personas, pero que a la vez también la sobrepasa, puesto que por ella se transforma el fundamento de la vida como tal, o mejor, se trae a la luz, hasta entonces oscurecido fundamento de la vida, y se le convierte en llamada. Por ello el israelita, al acto diariamente repetido de la confesión de la fe, lo reconoce como la aceptación del yugo que impone la soberanía de Dios. La oración del credo es el acto en el cual él encentra y manifiesta su lugar dentro de la realidad. Debe hacerse constar además un cosa, que constituye seguramente lo más chocante para un pensamiento que quiera permanecer neutral. A lo que con ello aludo está magníficamente puesto de manifiesto en el lugar antes citado de la carta a los Gálatas, donde Pablo recuerda el pasado ateo de aquellos a quien se dirige, y les dice: “Pero ahora habéis conocido a Dios” y acto seguido, para corregirse añade: “O mejor, habéis sido conocidos por Dios” (4,9). Se pone de manifestó aquí una experiencia ininterrumpida: el conocimiento y la confesión de Dios es un proceso a la vez activo y pasivo; no es una construcción del pensamiento, ya teórico ya práctico, sino un acto de ser afectado, al que se contesta con el pensar y con el obrar y ante el que, por supuesto, también se puede callar. Lo que la relación con Dios como “persona” y lo que la palabra “revelación” significan solo desde aquí puede ser entendido. En el conocimiento de Dios, visto desde el otro lado hacia acá, acontece también algo e incluso de una manera previa. Dios no es un objeto inactivo, sino el fundamento activo de nuestra existencia, el cual se hace oír a sí mismo, llama también al centro más íntimo de nuestro ser y justamente por ello puede pasar desapercibido, porque al hombre le es muy fácil vivir lejos de su centro, lejos de sí mismo. En el momento en que topamos con el elemento pasivo del conocimiento de Dios, en ese mismo instante hemos tocado la raíz de aquellos dos malentendidos de los que hablábamos al comienzo: ambos presuponen un tipo de conocimiento en el que solo el hombre es activo. Ellos solo conocen al hombre como sujeto activo en el mundo y consideran a la realidad total como un mero sistema de objetos muertos a los que el hombre maneja. Precisamente aquí les resulta contradictoria la fe y solo desde aquí, sin embargo, se puede empezar a comprender qué tipo de actitud es la de la fe.
Pero no queremos proceder demasiado deprisa. Intentemos, previo a cualquier paso posterior, rendir cuenta de lo que hasta ahora ha aparecido ante nuestra vista. Estaba claro que la frase “Creo en Dios, Padre todopoderoso” no era una fórmula teórica y sin consecuencias. El concederle eficacia o no concedérsela es algo que transforma al mundo desde su raíz. Un paso más adelante se da cuando prestamos atención a la interpretación que Werner Heisenberg ha dado a ese pensamiento en sus coloquios sobre religión y ciencia de la naturaleza. Se encuentran unas resonancias verdaderamente proféticas cuando se lee lo que, según su trascripción, el físico Wolfgang Pauli manifestó en 1927 a este propósito en presencia de Heisenberg. Pauli dijo entonces que él temía que tras la pérdida de importancia de las convicciones religiosas se llegaría a un relajamiento de la ética actual en un plazo muy corto, “y se producirá, consiguientemente, un horrible estado de cosas, de cuyas dimensiones apenas podemos hoy hacernos una idea” (2).
Nadie podía entonces saber de antemano en qué poco espacio de tiempo, a partir de ahí, se convertiría en realidad el escarnio, hasta entonces inimaginable del Dios de Jesucristo, al considerarlo una invención judía. Pero en ese mismo coloquio se ha abordado con gran energía la cuestión que en nuestras reflexiones permanece todavía sin contestar: ¿pero acaso no es “Dios” una función sólo de una determinada praxis? Heisenberg cuenta que él había preguntado al gran físico danés Niels Bohr si Dios no debería ser considerado en el mismo orden de realidad, por ejemplo, que ciertos números imaginarios en el campo de las matemáticas, que no existen como números naturales, pero sobre los que descansan ramas enteras de esa ciencia; de suerte que “a la postre sí que existen… ¿Se podría entender la expresión “existe” también en religión como ascenso a un grado superior de abstracción? Este ascenso debería facilitarnos la comprensión de las conexiones del mundo, no más” (3). ¿Es Dios una especie de ficción moral para poder representar de una forma asequible y abstracta las interconexiones espirituales? Esta es la cuestión que aquí está planteada. Heisenberg se distancia en este mismo contexto de otra modalidad del mismo problema, esto es, de aquella interpretación de la religión semejante a la que, por ejemplo Max Planck había mantenido. Este gran sabio distinguió muy rígidamente, siguiendo una manera de pensar propia del siglo XIX, entre el aspecto objetivo y el aspecto subjetivo del mundo. El aspecto objetivo es investigado conforme a los métodos exactos de la ciencia de la naturaleza; el aspecto subjetivo, sin embargo, descansa sobre decisiones personales que se colocan fuera de la demarcación de lo verdadero o lo falso. A esas decisiones personales, de las que cada uno debe responsabilizarse particularmente, pertenece para él todo lo referente a la religión; la cual puede, así, ser vivida con personal convencimiento sin necesidad de ingresar en el mundo objetivo de la ciencia. Heisenberg cuenta cómo él, en conversación con Wolfgang Pauli, se decantó por la posición de que una separación radical entre saber y creer solo podía ser “un recurso para un tiempo muy limitado” (4). El desgajar la religión, la fe Dios, de la verdad objetiva significa desconocer su esencia más íntima. “En la religión se hace alusión a la verdad objetiva”, así habría respondido Niels Bohr a su pregunta, tal como nos narra Heisenberg; y habría después añadido: “Sin embargo, a mí me parece que la división del mundo es un aspecto objetivo y otro subjetivo es aquí demasiado violenta” (5).
Para lo que intentamos no es necesario continuar la observación de cómo Bohr, en su coloquio con Heisenberg, supera la distinción entre lo objetivo y lo subjetivo a partir de las ciencias de la naturaleza, y cómo se sitúa en un término medio entre ambos. De todos modos, también aquí aflora el punto central del que se trata: la fe en Dios no pretende deparar un agrupamiento ficticio y abstracto de distintos tipos de hechos, por otra parte quiere ser también mucho más que una mera convicción del sujeto, la cual sin mediación alguna se sitúa al lado de una objetividad vacía de contenido divino. La fe pretende desvelar el núcleo, la raíz, de lo objetivo; hacer valer en todo su rigor los derechos de la realidad objetiva. Y ella hace esto en el momento en que sirve de guía para llegar hasta aquel punto originario donde el sujeto y el objeto se aúnan y donde la relación entre ambos se hace perfectamente explicable. Einstein ha señalado que la relación entre sujeto y objeto constituye el mayor de los enigmas; o dicho más exactamente, que nuestro pensar, que nuestros mundos matemáticos ideados por el conocimiento puro se ajustan a la realidad; que nuestro conocimiento está estructurado de la misma forma que la realidad, y viceversa. Este es el fundamento previo sobre el que se apoya toda ciencia de la naturaleza (6). Esta opera con ello como si de una evidencia se tratase, pero nada hay menos evidente, pues esto significa que todo el ser disfruta de la condición de la conciencia; que en el pensar humano, que en la subjetividad del hombre hace su aparición aquello que objetivamente mueve al mundo. El mundo tiene en sí la condición del ser consciente. Lo subjetivo es objetivo y a la inversa. Esto repercute incluso en el lenguaje de la ciencia de la naturaleza, el cual mediante la fuerza misma de las cosas consigue ser más claro de lo que a menudo reconocen los que lo utilizan. Sirva, a este respecto, un ejemplo traído de un contexto completamente distinto: incluso los más apasionado neodarwinistas, aquellos que desean descartar de la explicación de la evolución cualquier factor de tipo finalista, cualquier factor de apunte a una meta, para evitar la sospecha de hacer caído en la metafísica, o en cualquier otro tipo de fe en Dios, hablan continuamente con la mayor naturalidad de aquello que “la naturaleza” hace con la intención de aprovechar en cada caso las mejores oportunidades para apuntarse un logro. Si se investigase el uso normal del lenguaje se llegaría a la conclusión de que la naturaleza es considerada aquí constantemente con los predicadores reservados a Dios; o quizá más exactamente: esta ha tomado con precisión el mismo lugar que en el Antiguo Testamento era atribuido a la Sabiduría. Se trata de una fuerza activa, consciente y extraordinariamente inteligente. Evidentemente, los autores en cuestión explicarían, si se les hablase de este asunto, que la palabra naturaleza es solo una esquematización abstracta de muchos elementos particulares, algo así como un número imaginario que sirve para simplificar la formación de teorías y para una mejor panorámica de su conjunto. Pero habría que preguntarse seriamente si quedaría algo sano de toda esa teoría en el caso de que se prohibiese con rigor esa ficción y se exigiese su consiguiente exclusión. En realidad, no quedaría en pie coherencia lógica alguna.
Josef Pieper ha puesto de manifiesto este mismo hecho partiendo incluso de un punto de vista distinto. Él recuerda que según Sartre no puede existir una naturaleza de las cosas y del hombre, sino es la realización de una idea, de un plan, entonces solo puede ofrecer una imagen sin contornos, el arbitrio de cualquier utilización; pero si existen en ella pistas de sentido, que se le abren al hombre, entonces es que existe un sentido al que agradecerle tal cosa. Para Sartre la primera certeza segura es esta: que no existe Dios, en consecuencia no puede haber naturaleza alguna; esto significa que el hombre está condenado a una libertad sin medida: sin la sujeción a norma alguna tiene que descubrir él mimo qué es lo que quiere hacer de sí y del mundo (7). A estas alturas nos resulta ya del todo claro qué clase de alternativa es aquella ante la que el primer artículo de fe coloca al hombre. Se trata de si el hombre debe admitir la realidad como puro material o como expresión de un sentido que le afecta a él mismo; de si él debe inventar los valores o debe descubrirlos. Conforme a esto, se habla respectivamente de dos tipos de libertad completamente distintos, de dos orientaciones fundamentales radicalmente diferentes.
Quizá a alguien se le ocurra, ante estas consideraciones, la objeción de que todo lo dicho hasta ahora no es más que una última especulación estéril en torno al Dios de los filósofos; pero que no conducen al Dios vivo de Abraham, de Isaac y de Jacob, el padre de Jesucristo. La Biblia no habla, ni siquiera una vez, de un orden central (como Heisenberg (8)), ni del ser y la naturaleza (como la filosofía temprana). Hacer eso sería algo así como aguar la fe, en la que están en juego el Padre, Jesucristo, el Tú y el Yo, y la relación personal que el que ora tiene con un Dios capaz de amar. Semejantes objeciones suenan de una manera piadosa, pero son sin embargo inconsistentes y ocultan la verdadera magnitud de aquello a lo que la fie tiende. Lo cierto es, pues, que Dios no puede ser constatado de la misma manera como lo es cualquier objeto mensurable. Es claro que no habría ninguna medida si faltase la cohesión del ser; esto es, sin el fundamento espiritual en el que unen el que mide y lo medido. Pero justamente por eso, ese fundamento no puede ser medido, sino que precede a toda medida. La filosofía griega ha expresado esto dela siguientes manera: los últimos fundamentos de toda prueba, sobre los que descansa el pensamiento en general, no pueden en ninguna ocasión ser probados, sino solo intuidos. Pero todos nosotros sabemos que con la intuición topamos con un asunto delicado. Esta no es separable de la situación espiritual a la que un hombre ha accedido en su vida. Las percepciones más hondas del hombre afectan al hombre en su totalidad. Es claro, así, que semejante conocimiento debe tener su modo particular. No se puede verificar a Dios como a cualquier objeto mensurable. Entra aquí también en juego un acto de humildad, y no de una humildad moralista y mezquina, sino de una humildad, por así decirlo, rica en ser: el sentirse llamado a desprenderse de la propia razón en favor de la razón eterna. Frente a eso existe un anhelo por la autonomía, la cual inventa el mundo y opone ahora a la humildad cristiana del reconocimiento del ser aquella otra rara humildad del menosprecio del ser; en sí considerado el hombre no es nada, un animal aún no acabado de encasillar, pero a partir del cual podría hacerse todavía algo importante…

Quien insiste demasiado en la distinción entre el Dios de la fe y el dios de los filósofos, le roba a la fe su objetividad y desgarra con ello al objeto y al sujeto en dos mundos distintos. Los caminos que llevan a Dios pueden, naturalmente, ser muy diferentes. Los coloquios que Heisenberg ha registrado con sus amigos muestran cómo un pensamiento que indaga honradamente desemboca, mediante el espíritu, en la existencia de un orden central en la naturaleza, que no sólo existen, sino que ha postulado y lo sigue haciendo la pujanza de su actualidad, y que resulta comprable al alma: ese orden central puede actualizarse entre nosotros de la misma manera como se aparece el núcleo de un hombre a otro hombre. Ese orden puede salirnos al encuentro (9). Para aquel que ha crecido dentro de la tradición cristiana el camino comienza en el Tú de la oración: él sabe que puede dirigir la palabra al Señor; que aquel Jesús no es una personalidad histórica del pasado, sino que sobrepasando a todas las épocas es contemporáneo suyo. Y sabe también que en el Señor, con Él y por medio de Él puede llegar a dirigirse a aquel a quien Jesús llama “Padre”. Él ve, por así decirlo, al Padre en Jesús. Pues ve que ese Jesús recibe su vida de otra parte, que toda su existencia consiste en un intercambio con el otro, en un proceder de él y en un volver a él. Ve que ese Jesús, conforme a toda su existencia, es realmente “hijo”; esto es, alguien que está lleno de otro y se vive a sí mismo como poseído. En él hace acto de presencia el fundamento oculto. En el actuar, hablar, vivir y padecer de aquel que el hijo verdadero se hace visible, audible y asequible Aquel desconocido. El fundamento oculto del ser se revela como Padre (10) . La omnipotencia es semejante a un padre. Dios no aparece ya como el ente supremo o como el ser, sino como persona. Pero, sin embargo, la relación personal que aquí se manifiesta no es idéntica con las relaciones puramente interhumanas, en cuanto que se da un empobrecimiento de las relaciones de Dios cuando se las sitúa en el modelo de la relación yo-tú. El tratamiento dado a Dios no alude a un alguien cualquiera que se me opone, otro que está frente a mí como otro tú, sino que afecta el fundamento de mi propio ser, sin el cual yo no existiría. Y ese fundamento de mi ser es idéntico con el fundamento del ser en general, puesto que él es el ser sin el cual nada existe. Lo sugestivo es ahora el que ese fundamento absoluto es al mismo tiempo parte de la relación, y no menos que yo, que conozco, pienso, siento y vivo; sino más que yo, de tal manera que yo solo puedo conocer porque soy conocido, solo puedo amar porque previamente soy amado. El primer artículo de fe aluda a la vez que a un conocimiento sumamente personal a un conocimiento sumamente objetual. Un conocimiento sumamente personal: el encuentro con un Tú que me da sentido y al que me puedo confiar sin reserva. Por ello no está formulado como una frase neutral, sino como una oración, como una invocación: creo en Dios –creo en ti, me confío a ti-. Aunque Dios es realmente conocido, no es, sin embargo, una cosa de la que se pueda hablar tal como se hace de los números imaginarios o naturales, sino un Tú con el que se puede hablar porque antes hemos sido llamados por Él a la conversación. Pero yo me puedo confiar a Él incondicionalmente por Él no está condicionado por nada. Encomendarse a, confiar en general como una realidad que está fundamentada, es posible en este mundo porque el fundamento del ser es merecedor de confianza. Si esto no fuese así toda confianza desasistida permanecería, a fin de cuenteas, como una farsa vacía, como una trágica ironía.
Después de todas estas consideraciones tenemos que volver una vez más a las cuestiones planteadas al comienzo, sobre las que recae la objeción proveniente del marxismo y que acosa hoy por todos lados. Según esta, Dios sería, como quien dice, el número imaginario de los dominadores, en el que concentran y hacen visible su poder. Una imagen del mundo que encuentra su remate en los conceptos de “Padre” y de “omnipotencia”, y que exige la adoración del padre, de la omnipotencia divina, se manifiesta como el credo de la opresión: ¿solo la radical emancipación respecto al Padre y a la omnipotencia proporcional la libertad? Bien mirado, deberíamos recorrer de nuevo bajo esta perspectiva todo el proceso mental realizado. Pero quizá sea suficiente, después de todo lo dicho, en lugar de eso recordar como final una escena del libro Agosto 1914 de Solzhenitsin, que se refiere con exactitud a esas cuestiones. Dos estudiantes rusos, entusiasmados con las ideas de la revolución social, como casi toda su generación, entablan una conversación durante el estado de excepción del levantamiento patriótico del comienzo de la guerra del 14, con un “blanco” un tanto raro, al que habían puesto el apodo del “astrólogo”. Con extremada cautela intenta ese apartarles del fantasma de un orden social científicamente planeado: “¿Quién puede atreverse a afirmar que él es capaz de idear las condiciones óptimas?… La arrogancia es signo de un progreso espiritual pequeño; quien espiritualmente está poco desarrollado es arrogante, quien está muy desarrollado espiritualmente es humilde”. Al final, tras un breve forcejeo por ambas parte, surge la pregunta de los jóvenes: “La justicia no es, entonces, un principio suficiente para un orden social?” A lo que se responde: “¡Seguro… Pero de nuevo no la nuestra propia, tal como nosotros la imaginamos para nuestro cómodo paraíso terreno, sino aquella justicia cuyo espíritu está entre nosotros, sin nosotros y por sí mismo. A ella debemos nosotros corresponder!” (11). Solzhenitsin, con toda intención, ha puesto de relieve, de un modo fácilmente distinguible en la impresión, la contraposición de los conceptos “idear” y “corresponder”: la palabra idea fanfarronamente resaltada, por así decirlo, con letra versalita, la palabra corresponder humildemente impresa en cursiva. Lo definitivo no es el idea sino el corresponder. Sin nombrar, por respeto al mismo, la palabra Dios, el cual tiene que guiarnos desde la lejanía hasta el centro mismo (“él habló, observó a ambos: ¿no había ido él también demasiado lejos?”), formula aquí el novelista de una manera muy precisa lo que significa la adoración, a lo que se alude en el primer artículo del credo. Lo definitivo para el hombre no es el idear sino el corresponder, el prestar atención a la justicia del creador, a la verdad de la creación misma. Sólo esto garantiza la libertad, pues solo esto asegura aquel profundo respeto intangible que el hombre debe tener ante el hombre, ante la criatura de Dios: aquel respeto que según las indicaciones de Pablo es propio de quien conoce a Dios. Semejante correspondencia, o aceptación de la verdad del creador en su creación, es la adoración. Esto es lo que afirmamos cuando decimos: Creo en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra.
Notas
(1) Respecto a la problemática del positivismo véase: B. Casper, “Die Unfähigkeit zur Gottesfrage im positivistischen Bewusstsein”, en J. Ratzinger, Die Frage nach Gott (Friburgo 1971), pp. 27-42; N. Schiffers, “Die Welt als Tatsache”, en J. Hüttenbülgel, Gott-Mensch Universum (Graz 1974), pp. 31-69.
(2) W. Heisenberg, Diálogo sobre física atómica (Madrid 1972), p. 105. En una declaración hecha en 1952 recoge ya estos mismos pensamientos: “Si algún día se extinguiese totalmente la fuerza magnética que ha guiado esa brújula… me temo que pueden sobrevenir horribles calamidades, peor aún que el vivr en los campos de concentración y la misma bomba atómica” (p. 269)
(3) Ib., p.112.
(4)Ib., pp.104 ss.
(5)Ib., pp.110 ss. Cf. pp.112-116.
(6) Se cita aquí conforme a J. Pieper, “Kreatürlichkeit. Bemerkungen über die Elemente eines Grundbegriffs”, en L. Oeing-Hanhoff, Thomas von Aquin 1274/1974 (Múnich 1974), pp.47-70. Cita de la p. 50.
(7) J. Pieper ha hecho referencia repetidamente y con insistencia creciente a esas cuestiones. Últimamente en el artículo ya citado (nota 6), especialmente en la p.50.
(8) En el lugar citado p.104. Ese concepto resulta central en el segundo coloquio (1952), p.254.
(9) Ib., p.225.
(10) Ese mismo pensamiento lo he expuesto de una forma más extensa en mi artículo: “Tradition und Forstschritt”, en A. Paus, Freiheit des Menschen (Graz 1974), pp. 9-30. Para lo que sigue véase mi obra Introducción al cristianismo (Salamanca 1969).
(11) A. Solzhenitsin, Auguste Vierzehn (traducción alemana: Luchterhand 1972), pp. 513-517. La escena entera en el cap. 42, pp.495-517 (trad. esp: J.L. Laín Entralgo y L. Abollado Vargas, Agosto 1914, Barcelona 1974, nrd).
2003 – LA MIRADA AL ORIGEN. EL DIOS QUE SE ENTREGA A SÍ MISMO. PRESENTACIÓN DEL TRÍPTICO ROMANO DEL PAPA JUAN PABLO II
LA MIRADA AL ORIGEN
EL DIOS QUE SE ENTREGA A SÍ MISMO
PRESENTACIÓN DEL TRÍPTICO ROMANO
DEL PAPA JUAN PABLO II
La primera tabla del Tríptico romano del papa Juan Pablo II refleja la experiencia de la creación, de su belleza y dinamismo. En ella se adivinan las colinas boscosas, y también, y con más fuerza, la imagen de las aguas que corren hacia el valle, de la “plateada cascada del torrente, que cae ritmado del monte”. A este propósito acudieron a mi mente algunas frases escritas por Karol Wojtyla en 1976, cuando predicó los Ejercicios a Pablo VI y a la Curia. En ellos habla de un físico con el que había discutido largo tiempo y que al final le había dicho: “Desde el punto de vista de mi ciencia y de su método soy ateo…”. No obstante, en una carta este mismo hombre le escribió: “Cada vez que me encuentro ante la majestuosidad de la naturaleza, de los montes, siento que Él existe”. Ciertamente, la primera tabla del tríptico se detiene casi con timidez en el umbral. El Papa no habla aun directamente de Dios. Pero reza como se reza a un Dios todavía desconocido: “Permíteme asperjar los labios con agua de la fuente, percibir la frescura – frescura vivificante”. Hablado así, busca la fuente y recibe esta indicación: “Si quieres hallar la fuente, debes remontar la corriente”. En el primer verso de la meditación había dicho: “Seno de bosque desciende”; el bosque y las aguas habían indicado el movimiento de descenso. Pero la búsqueda de la fuente ahora le obliga a subir, a ir contra corriente.
LA MIRADA DEL ORIGEN
Creo que es esta precisamente la clave de lectura de las dos tablas siguientes. En efecto, ellas nos conducen a la subida “contra corriente”. La peregrinación espiritual hecha en este texto conduce hacia el “Principio”. Al llegar, la verdadera sorpresa es que el “inicio” desvela también el “fin”. El que conoce el origen, ve también el dónde y el porqué de todo el movimiento del ser, el cual es devenir, y precisamente por ello perdurar: “Todo perdura deviniendo perpetuamente”. El nombre de la fuente que descubre el peregrino es, ante todo, Verbo, según las palabras iniciales de la Biblia, es decir: “Dijo Dios”, que Juan retoma en su Evangelio reformulándolas de modo insuperable: “Al principio ya existía el Verbo”. Pero la verdadera palabra clave que resume la peregrinación de la segunda tabla del Tríptico no es “Verbo”, sino visión y ver. El Verbo tiene un rostro. El Verbo –la fuente- es una visión. Lo creado, el universo proviene de una visión. Y el hombre sale de una visión. Así pues, esta palabra clave conduce al Papa que medita sobre Miguel Ángel, a los frescos de la Capilla Sixtina, que tanto apreciaba. En las imágenes del mundo, Miguel Ángel descubre la visión de Dios; él ha visto, por así decir, con la mirada creadora de Dios y, a través de esta mirada ha reproducido en la pared, por medio de audaces frescos, la visión original de la que deriva toda realidad. En Miguel Ángel, que nos ayuda a redescubrir la visión de Dios en las imágenes del mundo, parece realizarse de modo ejemplar nuestro común destino. De Adán a Eva, que representan al ser humano en general, hombre y mujer, dice el Papa: “También ellos se hicieron partícipes de esta visión…”. Todo hombre está llamado a “reconquistar esta visión de nuevo”. El camino que lleva a la fuente es un camino para hacerse videntes: para aprender de Dios a ver. Entonces aparecen el principio y el fin. Entonces el hombre se vuelve justo.
Principio y fin –probablemente al Papa, que peregrina hacia el interior y hacia lo alto, el nexo existente entre ellos le ha resultado claro precisamente en la Capilla Sixtina, donde Miguel Ángel nos ha transmitido las imágenes del principio y el fin-, la visión y la creación y la imponente pintura del juicio final. La contemplación del Juicio universal, en el epílogo de la segunda tabla, es quizá la parte del Tríptico que más conmueve al lector. De los ojos interiores del Papa surge nuevamente el recuerdo de los cónclaves de agosto y octubre de 1978. Puesto que yo también me encontraba allí, sé perfectamente lo expuestos que estábamos a aquellas imágenes en las horas de la gran decisión, cómo nos interpelaban, cómo insinuaban en nuestra alma la grandeza de la responsabilidad. El Papa habla a los cardenales del futuro cónclave le impone el pensamiento de las llaves, de la herencia de las llaves entregadas a Pedro. Poner estas llaves en las manos adecuadas es la inmensa responsabilidad de aquellos días. Así se recuerdan las palabras de Jesús, los “ayes” que dirigió a los doctores de la ley: “Os habéis apoderado de la llave de la ciencia” (Lc 11,52). No quitar la llave, sino usarla para abrir a fin de que se pueda entrar por la puerta: esto es a lo que exhorta Miguel Ángel.
Pero volvamos al auténtico centro de la segunda tabla, es decir, a la mirada al “origen”. ¿Qué ve en ella el hombre? En la obra de Miguel Ángel el Creador aparece con los “rasgos de un ser humano”: se invierte la imagen y semejanza del hombre con Dios, de modo que pueda deducirse la humanidad de Dios, que hace posible representar al Creador. No obstante, la mirada que Cristo nos ha abierto conduce mucho más allá y muestra de modo inverso, partiendo del Creador, de los orígenes, quién es el hombre en realidad. El Creador –el origen- no es, como podría parecer en la pintura de Miguel Ángel, simplemente el “Todopoderoso Anciano”. Es más bien “comunión de personas…, un entregarse recíproco…”. Si al principio vimos a Dios partiendo del hombre, ahora aprendemos a ver al hombre partiendo de Dios: un entregarse recíproco –a esto está destinado el hombre-; si logra encontrar el camino para llegar a esto, entonces refleja la esencia de Dios y por tanto desvela el nexo entre el principio y el fin.
EL DIOS QUE SE ENTREGA A SÍ MISMO
El inmenso arco, que es la verdadera visión del Tríptico romano, se revela claramente en la tercera tabla, la subida de Abrahán e Isaac al monte Moria, el monte del sacrificio, del darse sin reservas. La subida es la última y decisiva fase del camino de Abrahán, camino iniciado con la salida de su patria, Ur de los Caldeos, la fase fundamental en la subida hacia la cima, contra corriente, hacia la fuente, que es también la meta. En el diálogo inagotable entre padre e hijo, hecho de pocas palabras y de llevar juntos, en silencio, el misterio de estas palabras, se reflejan todas las preguntas de la historia, su sufrimiento, sus miedos y esperanzas. Al fin emerge que este diálogo entre padre e hijo, contra Abrahán e Isaac, es el diálogo en Dios mismo, el diálogo entre el Padre eterno y su Hijo, el Verbo, y que este diálogo eterno representa al mismo tiempo también la respuesta a nuestro diálogo humano inacabado. En efecto, al fin está la salvación de Isaac, el cordero –signo misterioso del Hijo, que se hace Cordero y víctima sacrificial, desvelándonos así el verdadero rostro de Dios: ese Dios que da a sí mismo, que es enteramente don y amor, hasta el extremo, hasta el fin (cf Jn 13,1)-. Así, precisamente en este concretísimo evento de la historia, que tanto parece alejarnos de las grandes visiones de la creación de la primera tabla del Tríptico, aparece evidente el origen y el fin de todo, el nexo entre descenso y subida, entre fuente, camino y meta: se hace reconocible el Dios que se entrega a sí mismo, que es a la par principio, camino y meta. Este Dios se trasluce en la creación y en la historia. Nos busca en nuestros sufrimientos y en nuestros interrogantes, qué es lo que significa ser hombres: darse en el amor, cosa que nos hace semejantes a Dios. A través del camino del Hijo en el monte del sacrificio se desvela “el misterio escondido desde el comienzo del mundo”. El amor que da es el misterio original y, amándonos también a nosotros, comprendemos el mensaje de la creación, encontramos el camino.
13/11/2000 – JOSEPH RATZINGER SE PRESENTA
JOSEPH RATZINGER SE PRESENTA
DISCURSO DE PRESENTACIÓN A LA ACADEMIA PONTIFICIA DE LAS CIENCIAS
Discurso de presentación del cardenal Joseph Ratzinger al haber sido nombrado, el 13 de noviembre de 2000, miembro de la Academia Pontificia de las Ciencias, junto al cardenal Carlo Maria Martini, arzobispo emérito de Milán.
Señor Presidente, estimados colegas, nací en 1927 en Marktl, en Baviera del Norte. Cursé mis estudios filosóficos y teológicos inmediatamente después de la guerra, desde 1946 a 1951. En este período, la formación teológica de la facultad de Munich estuvo esencialmente determinada por el movimiento bíblico, litúrgico y ecuménico del tiempo entre las dos Guerras Mundiales.
El estudio bíblico fue fundamental y esencial en nuestra formación, y el método histórico-crítico ha sido siempre muy importante para mi propia formación y trabajo teológico subsiguiente.
En general, nuestra formación se orientó históricamente, y por eso, aunque mi área de especialidad fue la teología sistemática, mi disertación doctoral y mi trabajo postdoctoral presentaron argumentos históricos. Mi disertación doctoral se centró en la noción de pueblo de Dios en San Agustín; en este estudio, me fue posible observar cómo Agustín mantuvo diálogo con diversas formas de Platonismo, el Platonismo de Plotino por un lado y de Porfirio por el otro. La filosofía de Porfirio fue una re-fundación del Politeísmo y una fundación filosófica de las ideas de la religión griega clásica, combinada con elementos de religiones orientales. Al mismo tiempo, Agustín mantuvo diálogo con la ideología romana, especialmente después de la ocupación de Roma por los godos en el 410, y por eso fue muy fascinante para mí observar cómo a través de estos diferentes diálogos y culturas él define la esencia de la religión cristiana. Él vio la fe cristiana, no en continuidad con las religiones anteriores, sino mejor aún en continuidad con la filosofía, entendida como la victoria de la razón sobre la superstición. Así pues, comprender la idea original de Agustín y de muchos otros Padres sobre la posición del cristianismo en este período de la historia del mundo fue muy interesante para mí y, si Dios me da tiempo, espero desarrollar esta idea más adelante.
Mi trabajo postdoctoral se centró en San Buenaventura, un teólogo franciscano del siglo XIII. Descubrí un aspecto de la teología de Buenaventura no basado en la literatura previa, a saber, su relación con una nueva idea de historia concebida por Joaquín de Fiore en el siglo XII. Joaquín entendió la historia como la progresión desde un período del Padre (un tiempo difícil para los seres humanos bajo la ley), a un segundo período de la historia, el del Hijo (con más libertad, más franqueza, más fraternidad), a un tercer período de la historia, el período definitivo de la historia, el tiempo del Espíritu Santo. Según Joaquín, éste debió ser un tiempo de reconciliación universal, de reconciliación entre el este y el oeste, entre cristianos y judíos, un tiempo sin ley (en el sentido paulino), un tiempo de verdadera fraternidad en el mundo. La interesante idea que descubrí fue que una significativa corriente entre los franciscanos estaba convencida de que San Francisco de Asís y la Orden Franciscana marcaron el principio de este tercer período de la historia, y fue su ambición actualizarlo; Buenaventura mantuvo un diálogo crítico con esta corriente.
Tras finalizar mi trabajo postdoctoral me ofrecieron un cargo en la Universidad de Bonn para enseñar teología fundamental, y en este período la eclesiología, la historia y la filosofía de la religión eran mis principales áreas de trabajo.
Desde 1962 a 1965 tuve la maravillosa oportunidad de estar presente en el Concilio Vaticano II como un experto; éste fue un tiempo muy grato de mi vida, en el cual me fue posible formar parte de esta reunión, no sólo entre obispos y teólogos, sino también entre continentes, distintas culturas, y distintas escuelas de pensamiento y de espiritualidad en la Iglesia.
Luego acepté un cargo en la Universidad de Tubinga (Tübingen), con la intención de estar más cerca de la «escuela de Tubinga», la cual hizo teología de una manera histórica y ecuménica. En 1968 se produjo una explosión sumamente violenta de teología marxista, y por eso cuando me ofrecieron un cargo en la nueva Universidad de Ratisbona, acepté no sólo porque pensé que sería interesante colaborar con el desarrollo de una nueva universidad, sino también porque mi hermano era el director del coro de la Capilla de la Catedral. Deseaba, asimismo, que fuera un tiempo tranquilo para desarrollar mi trabajo teológico. Durante mi tiempo libre allí escribí un libro acerca de la escatología y un libro acerca de los principios de la teología, tales como el problema del método teológico, el problema de la relación entre la razón y la revelación, y entre la tradición y la revelación. La Biblia fue también un punto de principal interés para mí.
Cuando comenzaba a desarrollar mi propia visión teológica, en 1977 el Papa Pablo VI me nombró arzobispo de Munich, y por eso, al igual que el cardenal Martini, tuve que interrumpir mi trabajo teológico. En noviembre de 1981, el Santo Padre, el Papa Juan Pablo II, me pidió que me desempeñara como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El prefecto de la Congregación es también el presidente de dos importante Comisiones, la Comisión Teológica Internacional y la Pontificia Comisión Bíblica. La labor de estos dos organismos, cada uno compuesto por veinte o treinta profesores propuestos por los obispos del mundo, se realiza en completa libertad y actúa como conexión entre la Santa Sede y las oficinas de la Curia Romana por un lado, y el mundo teológico por el otro. Me ha sido muy provechoso servir como presidente de estas dos Comisiones, porque me permitió continuar de alguna manera mi contacto con los teólogos y con la teología. En estos años, las dos Comisiones han publicado un buen número de documentos muy importantes.
En particular, dos documentos de la Comisión Bíblica fueron muy bien recibidos por los círculos ecuménicos y por el mundo teológico en general. El primero era un documento acerca de los métodos de exégesis. En los cincuenta años posteriores a la Segunda Guerra Mundial hemos sido testigos de interesantes avances en metodología, no sólo con el clásico método histórico-crítico, sino también con nuevos métodos que toman en consideración la unidad de la Biblia en los diversos desarrollos literarios, y también nuevos métodos. Creo que este documento fue realmente un hito; fue muy bien recibido, como dije, por la comunidad científica.
El segundo documento fue publicado el año pasado y se refiere a la relación entre la Santa Biblia del pueblo judío, el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento. Se centra en la cuestión del sentido gracias al cual las dos partes de la Biblia, cada una con historias muy diferentes, pueden ser consideradas una sola Biblia, y en qué sentido una interpretación cristológica del Antiguo Testamento –no tan evidente en el texto como tal– puede ser justificada, así como nuestra relación para con la interpretación judía del Antiguo Testamento. En este sentido, la reunión de los dos libros es asimismo la reunión de dos historias a través de sus culturas y realizaciones religiosas. Esperamos que este documento también sea muy beneficioso para el diálogo entre cristianos y judíos.
La Comisión Teológica ha publicado documentos acerca de la interpretación del dogma, de las faltas de la Iglesia en el pasado –de suma importancia luego de las peticiones de perdón realizadas en repetidas ocasiones por el Santo Padre– y de otros documentos. Actualmente estamos publicando un documento acerca del diaconado y otro acerca de la revelación y la inculturación.
Este último argumento, el encuentro entre diferentes culturas, esto es, el diálogo intercultural e interreligioso, es en la actualidad el tema central para nosotros en nuestra Congregación. Tras la desaparición de la teología de la liberación en los años que siguieron a 1989, se desarrollaron nuevas corrientes en teología; por ejemplo, en América Latina existe una teología indígena. La idea es re-hacer la teología a la luz de las culturas pre-colombinas. También nos estamos ocupando del problema de cómo la fe cristiana puede estar presente en la gran cultura india con sus ricas tradiciones religiosas y filosóficas.
Las reuniones de la Congregación para la Doctrina de la Fe con obispos y teólogos, destinada a descubrir cómo es posible una síntesis intercultural en el presente sin perder la identidad de nuestra fe es emocionante para nosotros, y yo pienso que es un tema importante incluso para los que no son cristianos o no son católicos.
Les agradezco por el honor de estar presente entre ustedes.
(16 de mayo de 2005) © Innovative Media Inc.