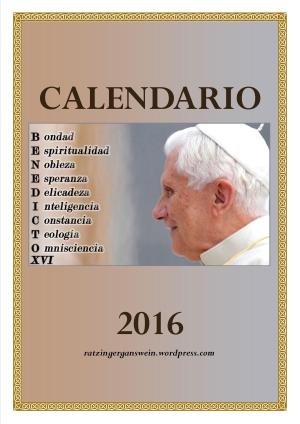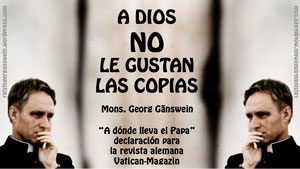Archivo del sitio
02/02/2007 – EXEQUIAS DEL CARDENAL ANTONIO MARIA JAVIERRE ORTAS (FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR)
HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
Queridos hermanos y hermanas:
Ayer, al día siguiente de la memoria litúrgica de San Juan Bosco, partió hacia el cielo uno de sus hijos espirituales, el querido y venerado cardenal Antonio María Javierre Ortas. En el momento de su partida, se encontró rodeado de la oración de sufragio que todos los salesianos suelen elevar por sus hermanos y hermanas difuntos precisamente al día siguiente de la fiesta de su fundador.
A su familia religiosa se une hoy la Curia romana; se unen los familiares y los amigos, con esta celebración, en el día que la liturgia recuerda la Presentación del Señor en el templo. Las palabras del anciano Simeón, que estrecha entre sus brazos al Niño Jesús, resuenan en esta circunstancia con especial emoción: «Nunc dimittis servum tuum Domine, secundum verbum tuum in pace», «Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz» (Lc 2, 29). Es la oración que la Iglesia eleva a Dios al atardecer, y es muy significativo recordarla hoy cuando este hermano nuestro ha llegado al ocaso de su vida terrena.
«Misericordias Domini in aeternum cantabo», «Cantaré eternamente las misericordias del Señor». Hagamos nuestras estas palabras, tomadas de su diario espiritual, mientras acompañamos al cardenal Javierre Ortas en su viaje hacia la casa del Padre.
Nacido en Siétamo, en la diócesis de Huesca, el 21 de febrero de 1921, recibió como don una larga existencia, animada desde su juventud por un marcado espíritu misionero. Siguiendo el ejemplo de don Bosco hubiera querido vivir su vocación de salesiano en contacto directo con la juventud, en tierras de misión, pero la Providencia lo llamó a otras tareas. Así, fue apóstol en ambientes universitarios y en la Curia romana, pero sin perder ocasión de realizar una intensa actividad espiritual en el ámbito más propiamente teológico y en el campo más amplio de la cultura, sobre todo animando a grupos de profesores y de religiosos, y como capellán entre universitarios. Su servicio eclesial fue un servicio fiel y generoso, siempre disponible y cordial. Aunque llegó a una edad avanzada, nos dejó de modo improviso. Impulsados por la fe, pero también por el afecto hacia su venerada persona, nos encontramos ahora reunidos en torno al altar del Señor, y nos disponemos a ofrecer por él el sacrificio eucarístico.
En nuestra alma resuenan las palabras de Cristo que acabamos de escuchar en el evangelio: «Yo soy el pan vivo, bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre; y el pan que yo le daré, es mi carne para vida del mundo» (Jn 6, 51). Esta es una de las frases de Jesús que encierran en síntesis todo su misterio. Y es consolador escucharla y meditarla mientras oramos por un alma sacerdotal que puso la Eucaristía como centro de su vida. La comunión sacramental, íntima y perseverante, con el Cuerpo y la Sangre de Cristo, obra una profunda transformación de la persona, y el fruto de este proceso interior, que la envuelve totalmente, es lo que afirma de sí mismo el Apóstol San Pablo en su carta a los Filipenses: «Mihi vivere Christus est», «Mi vida es Cristo» (Flp 1, 21). Así la muerte es una «ganancia», porque sólo muriendo se puede realizar plenamente el «estar con Cristo» del que la comunión eucarística es prenda en esta tierra.
Ayer pude tener entre mis manos algunas cartas que el cardenal Javierre dirigió al amado Juan Pablo II y en las que se pone de manifiesto precisamente esta referencia privilegiada a la Eucaristía. En 1992, cuando recibió el nombramiento de Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, escribió: «Huelga repetir en esta ocasión mi voluntad incondicionada de servicio. Cuente, Santidad, con mi esfuerzo sincero de conducir a término el cometido que se me ha encomendado. Lo imagino gravitando por completo en torno a la EUCARISTÍA —escrito así todo en mayúsculas—. Todo gira en torno a ese baricentro».
Luego, con ocasión del 50° aniversario de su ordenación sacerdotal, en la carta de acción de gracias al Santo Padre por la felicitación que le había enviado, escribió: «En el tiempo de mi ordenación, en Salamanca, el sacerdocio gravitaba íntegramente en torno a la Eucaristía… Es una alegría revivir los sentimientos de nuestra ordenación, conscientes de que en la Eucaristía, sacramento del Sacrificio, Cristo actualiza en plenitud su único sacerdocio».
El querido cardenal Javierre ya participa con alegría en la mesa celestial, en el banquete mesiánico del que habla Isaías en la primera lectura, donde la muerte ha sido eliminada para siempre y donde se han enjugado las lágrimas en todos los rostros (cf. Is 25, 8). En espera de compartir también nosotros, cuando el Señor lo disponga, ese eterno banquete de amor, ahora nos une a nosotros peregrinos y a él, que ya ha llegado a la meta, el canto que resuena en el salmo responsorial: «Dominus pascit me, et nihil mihi deerit: in loco pascuae, ibi me collocavit», «El Señor es mi pastor, nada me falta; en verdes praderas me hace recostar» (Sal 22, 1-2). Sí, al hombre que vive en Cristo la muerte no le asusta; experimenta en todo momento lo que el salmista afirma con confianza: «Nam et si ambulavero in valle umbrae mortis, non timebo mala, quoniam tu mecum es», «Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo» (Sal 22, 4).
«Tu mecum es», «Tú estás conmigo»: esta expresión remite a otra que Jesús resucitado dirigió a los Apóstoles y que este hermano nuestro eligió como su lema episcopal: «Ego vobiscum sum», «Yo estoy con vosotros» (Mt 28, 20). En efecto, el cardenal Javierre Ortas quiso que su existencia personal y su misión eclesial fueran un mensaje de esperanza; en su apostolado, siguiendo el ejemplo de San Juan Bosco, se esforzó por comunicar a todos que Cristo está siempre con nosotros.
Él, hijo de la patria de Santa Teresa y de San Juan de la Cruz, ¡cuántas veces rezó en su corazón: «Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta… Sólo Dios basta»! Y precisamente por estar acostumbrado a vivir sostenido por estas convicciones, el cardenal Javierre Ortas, en el momento de despedirse del ministerio activo en la Curia, escribió de nuevo al Papa estas palabras impregnadas de esperanza: «No me resta sino impetrar que el Señor utilice —en registro divino— la bondad de su Vicario cuando en la tarde de la vida —no lejana— suene para mí la hora del examen sobre el amor».
En el escudo de este querido hermano nuestro está representada una barca unida a dos columnas: la barca es la Iglesia, el timonel es el Papa, y las dos columnas son la Eucaristía y la Virgen María. Como digno hijo de Don Bosco, tenía una profunda devoción a María, amada y venerada con el título de Auxiliadora. De la Virgen, «Ancilla Domini», trató de imitar el estilo de un servicio discreto y generoso.
Dejó el cargo de prefecto de la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos «de puntillas» para dedicarse al servicio que, en cambio, nunca se debe dejar: la oración. Y ahora que el Padre celestial lo ha llamado a sí, estoy seguro de que en el cielo, donde confiamos en que el Señor lo haya acogido en su abrazo paternal, sigue rezando por nosotros.
Me complace concluir con una reflexión suya que nos lleva al abrazo del Redentor: Es maravilloso —escribía— pensar que no importa la serie de pecados de nuestra vida, que basta elevar los ojos y ver el gesto del Salvador que nos acoge a cada uno con bondad infinita, con suma amabilidad. Desde esta perspectiva, concluía, «la despedida se nimba de esperanza y de gozo».
02/02/2010 – FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
«Vídeo en Italiano»
Queridos hermanos y hermanas:
En la fiesta de la Presentación de Jesús en el Templo celebramos un misterio de la vida de Cristo, vinculado al precepto de la ley de Moisés que prescribía a los padres, cuarenta días después del nacimiento del primogénito, que subieran al Templo de Jerusalén para ofrecer a su hijo al Señor y para la purificación ritual de la madre (cf. Ex 13, 1-2.11-16; Lv 12, 1-8). También María y José cumplen este rito, ofreciendo —según la ley— dos tórtolas o dos pichones. Leyendo las cosas con más profundidad, comprendemos que en ese momento es Dios mismo quien presenta a su Hijo Unigénito a los hombres, mediante las palabras del anciano Simeón y de la profetisa Ana. En efecto, Simeón proclama que Jesús es la «salvación» de la humanidad, la «luz» de todas las naciones y «signo de contradicción», porque desvelará las intenciones de los corazones (cf. Lc 2, 29-35). En Oriente esta fiesta se denominaba Hypapante, fiesta del encuentro: de hecho, Simeón y Ana, que encuentran a Jesús en el Templo y reconocen en Él al Mesías tan esperado, representan a la humanidad que encuentra a su Señor en la Iglesia. Sucesivamente esta fiesta se extendió también en Occidente, desarrollando sobre todo el símbolo de la luz, y la procesión con las candelas, que dio origen al término «Candelaria». Con este signo visible se quiere manifestar que la Iglesia encuentra en la fe a Aquel que es «la luz de los hombres» y lo acoge con todo el impulso de su fe para llevar esa «luz» al mundo.
En concomitancia con esta fiesta litúrgica, el venerable Juan Pablo II, a partir de 1997, quiso que en toda la Iglesia se celebrara una Jornada especial de la vida consagrada. En efecto, la oblación del Hijo de Dios, simbolizada por su presentación en el Templo, es un modelo para los hombres y mujeres que consagran toda su vida al Señor.
Esta Jornada tiene tres objetivos:
- ante todo, alabar y dar gracias al Señor por el don de la vida consagrada;
- en segundo lugar, promover su conocimiento y estima de parte de todo el pueblo de Dios; y,
- por último, invitar a cuantos han dedicado plenamente su vida a la causa del Evangelio a celebrar las maravillas que el Señor ha realizado en ellos.
Os agradezco que hayáis venido, tan numerosos, en esta Jornada dedicada especialmente a vosotros, y deseo saludar con gran afecto a cada uno de vosotros: religiosos, religiosas y personas consagradas, expresándoos cercanía cordial y vivo aprecio por el bien que realizáis al servicio del pueblo de Dios.
La breve lectura tomada de la carta a los Hebreos, que se acaba de proclamar, une bien los motivos que dieron origen a esta significativa y hermosa celebración, y nos brinda algunas pautas de reflexión. Este texto —se trata de dos versículos, pero muy densos— abre la segunda parte de la carta a los Hebreos, introduciendo el tema central de Cristo sumo sacerdote. En realidad, sería necesario considerar también el versículo inmediatamente precedente, que dice: «Teniendo, pues, tal sumo sacerdote que penetró los cielos —Jesús, el Hijo de Dios— mantengamos firmes la fe que profesamos» (Hb 4, 14). Este versículo muestra a Jesús que asciende al Padre; el sucesivo lo presenta mientras desciende hacia los hombres. A Cristo se le presenta como el Mediador: es verdadero Dios y verdadero hombre, y por lo tanto pertenece realmente al mundo divino y al humano.
En realidad, una vida consagrada, una vida consagrada a Dios mediante Cristo, en la Iglesia sólo tiene sentido precisamente a partir de esta fe, de esta profesión de fe en Jesucristo, el Mediador único y definitivo. Sólo tiene sentido si Él es verdaderamente mediador entre Dios y nosotros; de lo contrario, se trataría sólo de una forma de sublimación o de evasión. Si Cristo no fuera verdaderamente Dios, y no fuera, al mismo tiempo, plenamente hombre, la vida cristiana en cuanto tal no tendría fundamento, y de forma muy especial no lo tendría cualquier consagración cristiana del hombre y de la mujer. La vida consagrada, en efecto, testimonia y expresa «con fuerza» precisamente que Dios y el hombre se buscan mutuamente, que el amor los atrae; la persona consagrada, por el mero hecho de existir, representa como un «puente» hacia Dios para todos aquellos que se encuentran con ella, les recuerda y les remite a Dios. Y todo esto en virtud de la mediación de Jesucristo, el Consagrado del Padre. Él es el fundamento. Él, que ha compartido nuestra flaqueza, para que pudiésemos participar de su naturaleza divina.
Nuestro texto insiste, más que en la fe, en la «confianza» con la que podemos acercarnos al «trono de la gracia», puesto que nuestro sumo sacerdote ha sido él mismo «probado en todo igual que nosotros». Podemos acercarnos para «alcanzar misericordia», «hallar gracia», y «para una ayuda en el momento oportuno». Me parece que estas palabras contienen una gran verdad y a la vez un gran consuelo para nosotros, que hemos recibido el don y el compromiso de una consagración especial en la Iglesia. Pienso en particular en vosotros, queridos hermanos y hermanas. Vosotros os habéis acercado con plena confianza al «trono de la gracia» que es Cristo, a su cruz, a su Corazón, a su divina presencia en la Eucaristía. Cada uno de vosotros se ha acercado a Él como a la fuente del Amor puro y fiel, un Amor tan grande y bello que lo merece todo, incluso más que nuestro todo, porque no basta una vida entera para contracambiar lo que Cristo es y lo que ha hecho por nosotros. Pero vosotros os habéis acercado, y cada día os acercáis a él, también para encontrar ayuda en el momento oportuno y en la hora de la prueba.
Las personas consagradas están llamadas de modo especial a ser testigos de esta misericordia del Señor, en la cual el hombre encuentra su salvación. Ellas mantienen viva la experiencia del perdón de Dios, porque tienen la conciencia de ser personas salvadas, de ser grandes cuando se reconocen pequeñas, de sentirse renovadas y envueltas por la santidad de Dios cuando reconocen su pecado. Por esto, también para el hombre de hoy, la vida consagrada es una escuela privilegiada de «compunción del corazón», de reconocimiento humilde de su miseria, y también es una escuela de confianza en la misericordia de Dios, en su amor que nunca abandona. En realidad, cuanto más nos acercamos a Dios, cuanto más cerca estamos de Él, tanto más útiles somos a los demás. Las personas consagradas experimentan la gracia, la misericordia y el perdón de Dios no sólo para sí mismas, sino también para los hermanos, al estar llamadas a llevar en el corazón y en la oración las angustias y los anhelos de los hombres, especialmente de aquellos que están alejados de Dios. En particular, las comunidades que viven en clausura, con su compromiso específico de fidelidad a «estar con el Señor», a «estar al pie de la cruz», a menudo desempeñan ese papel vicario, unidas al Cristo de la Pasión, cargando sobre sí los sufrimientos y las pruebas de los demás y ofreciendo todo con alegría para la salvación del mundo.
Por último, queridos amigos, elevemos al Señor un himno de acción de gracias y de alabanza por la vida consagrada. Si no existiera, el mundo sería mucho más pobre. Más allá de valoraciones superficiales de funcionalidad, la vida consagrada es importante precisamente porque es signo de gratuidad y de amor, tanto más en una sociedad que corre el riesgo de ahogarse en el torbellino de lo efímero y lo útil (cf. Vita consecrata, 105). La vida consagrada, en cambio, testimonia la sobreabundancia de amor que impulsa a «perder» la propia vida, como respuesta a la sobreabundancia de amor del Señor, que «perdió» su vida por nosotros primero. En este momento pienso en las personas consagradas que sienten el peso de la fatiga diaria, con escasas gratificaciones humanas; pienso en los religiosos y las religiosas de edad avanzada, en los enfermos, en quienes pasan por un momento difícil en su apostolado… Ninguno de ellos es inútil, porque el Señor los asocia al «trono de la gracia». Al contrario, son un don precioso para la Iglesia y para el mundo, sediento de Dios y de su Palabra.
Por lo tanto, llenos de confianza y de gratitud, renovemos también nosotros el gesto de la ofrenda total de nosotros mismos presentándonos en el Templo. Que para los religiosos presbíteros el Año sacerdotal sea una ocasión ulterior para intensificar el camino de santificación y, para todos los consagrados y consagradas, un estímulo a acompañar y sostener su ministerio con fervorosa oración. Este año de gracia culminará en Roma, el próximo mes de junio, en el encuentro internacional de los sacerdotes, al cual invito a quienes ejercen el ministerio sagrado. Nos acercamos al Dios tres veces santo, para ofrecer nuestra vida y nuestra misión, personal y comunitaria, de hombres y mujeres consagrados al reino de Dios. Realicemos este gesto interior en íntima comunión espiritual con la Virgen María: mientras la contemplamos en el acto de presentar al Niño Jesús en el Templo, la veneramos como primera y perfecta consagrada, llevada por el Dios que lleva en brazos; Virgen, pobre y obediente, totalmente entregada a nosotros, porque es toda de Dios. Siguiendo su ejemplo, y con su ayuda maternal, renovemos nuestro «heme aquí» y nuestro «fiat». Amén.
02/02/2006 – FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA
HOMILÍA DEL SANTO PADRE BENEDICTO XVI
Queridos hermanos y hermanas:
La fiesta de la Presentación del Señor en el templo, cuarenta días después de su nacimiento, pone ante nuestros ojos un momento particular de la vida de la Sagrada Familia: según la ley mosaica, María y José llevan al niño Jesús al templo de Jerusalén para ofrecerlo al Señor (cf. Lc 2, 22). Simeón y Ana, inspirados por Dios, reconocen en aquel Niño al Mesías tan esperado y profetizan sobre él. Estamos ante un misterio, sencillo y a la vez solemne, en el que la santa Iglesia celebra a Cristo, el Consagrado del Padre, primogénito de la nueva humanidad.
La sugestiva procesión con los cirios al inicio de nuestra celebración nos ha hecho revivir la majestuosa entrada, cantada en el salmo responsorial, de Aquel que es «el rey de la gloria», «el Señor, fuerte en la guerra» (Sal 23, 7. 8). Pero, ¿quién es ese Dios fuerte que entra en el templo? Es un niño; es el niño Jesús, en los brazos de su madre, la Virgen María. La Sagrada Familia cumple lo que prescribía la Ley: la purificación de la madre, la ofrenda del primogénito a Dios y su rescate mediante un sacrificio. En la primera lectura, la liturgia habla del oráculo del Profeta Malaquías: «De pronto entrará en el santuario el Señor» (Ml 3, 1). Estas palabras comunican toda la intensidad del deseo que animó la espera del pueblo judío a lo largo de los siglos. Por fin entra en su casa «el mensajero de la alianza» y se somete a la Ley: va a Jerusalén para entrar, en actitud de obediencia, en la casa de Dios.
El significado de este gesto adquiere una perspectiva más amplia en el pasaje de la carta a los Hebreos, proclamado hoy como segunda lectura. Aquí se nos presenta a Cristo, el mediador que une a Dios y al hombre, superando las distancias, eliminando toda división y derribando todo muro de separación. Cristo viene como nuevo «sumo sacerdote compasivo y fiel en lo que a Dios se refiere, y a expiar así los pecados del pueblo» (Hb 2, 17). Así notamos que la mediación con Dios ya no se realiza en la santidad-separación del sacerdocio antiguo, sino en la solidaridad liberadora con los hombres. Siendo todavía niño, comienza a avanzar por el camino de la obediencia, que recorrerá hasta las últimas consecuencias. Lo muestra bien la carta a los Hebreos cuando dice: «Habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas (…) al que podía salvarle de la muerte, (…) y aun siendo Hijo, con lo que padeció experimentó la obediencia; y llegado a la perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen» (Hb 5, 7-9).
La primera persona que se asocia a Cristo en el camino de la obediencia, de la fe probada y del dolor compartido, es su madre, María. El texto evangélico nos la muestra en el acto de ofrecer a su Hijo: una ofrenda incondicional que la implica personalmente: María es Madre de Aquel que es «gloria de su pueblo Israel» y «luz para alumbrar a las naciones», pero también «signo de contradicción» (cf. Lc 2, 32. 34). Y a ella misma la espada del dolor le traspasará su alma inmaculada, mostrando así que su papel en la historia de la salvación no termina en el misterio de la Encarnación, sino que se completa con la amorosa y dolorosa participación en la muerte y resurrección de su Hijo. Al llevar a su Hijo a Jerusalén, la Virgen Madre lo ofrece a Dios como verdadero Cordero que quita el pecado del mundo; lo pone en manos de Simeón y Ana como anuncio de redención; lo presenta a todos como luz para avanzar por el camino seguro de la verdad y del amor.
Las palabras que en este encuentro afloran a los labios del anciano Simeón —«mis ojos han visto a tu Salvador» (Lc 2, 30)—, encuentran eco en el corazón de la profetisa Ana. Estas personas justas y piadosas, envueltas en la luz de Cristo, pueden contemplar en el niño Jesús «el consuelo de Israel» (Lc 2, 25). Así, su espera se transforma en luz que ilumina la historia.
Simeón es portador de una antigua esperanza, y el Espíritu del Señor habla a su corazón: por eso puede contemplar a Aquel a quien muchos profetas y reyes habían deseado ver, a Cristo, luz que alumbra a las naciones. En aquel Niño reconoce al Salvador, pero intuye en el Espíritu que en torno a él girará el destino de la humanidad, y que deberá sufrir mucho a causa de los que lo rechazarán; proclama su identidad y su misión de Mesías con las palabras que forman uno de los himnos de la Iglesia naciente, del cual brota todo el gozo comunitario y escatológico de la espera salvífica realizada. El entusiasmo es tan grande, que vivir y morir son lo mismo, y la «luz» y la «gloria» se transforman en una revelación universal. Ana es «profetisa», mujer sabia y piadosa, que interpreta el sentido profundo de los acontecimientos históricos y del mensaje de Dios encerrado en ellos. Por eso puede «alabar a Dios» y hablar «del Niño a todos los que aguardaban la liberación de Jerusalén» (Lc 2, 38). Su larga viudez, dedicada al culto en el templo, su fidelidad a los ayunos semanales y su participación en la espera de todos los que anhelaban el rescate de Israel concluyen en el encuentro con el niño Jesús.
Queridos hermanos y hermanas, en esta fiesta de la Presentación del Señor, la Iglesia celebra la Jornada de la vida consagrada. Se trata de una ocasión oportuna para alabar al Señor y darle gracias por el don inestimable que constituye la vida consagrada en sus diferentes formas; al mismo tiempo, es un estímulo a promover en todo el pueblo de Dios el conocimiento y la estima por quienes están totalmente consagrados a Dios.
En efecto, como la vida de Jesús, con su obediencia y su entrega al Padre, es parábola viva del «Dios con nosotros», también la entrega concreta de las personas consagradas a Dios y a los hermanos se convierte en signo elocuente de la presencia del reino de Dios para el mundo de hoy. Vuestro modo de vivir y de trabajar puede manifestar sin atenuaciones la plena pertenencia al único Señor; vuestro completo abandono en las manos de Cristo y de la Iglesia es un anuncio fuerte y claro de la presencia de Dios con un lenguaje comprensible para nuestros contemporáneos. Este es el primer servicio que la vida consagrada presta a la Iglesia y al mundo. Dentro del pueblo de Dios, son como centinelas que descubren y anuncian la vida nueva ya presente en nuestra historia.
Me dirijo ahora de modo especial a vosotros, queridos hermanos y hermanas que habéis abrazado la vocación de especial consagración, para saludaros con afecto y daros las gracias de corazón por vuestra presencia. Dirijo un saludo especial a monseñor Franc Rodé, prefecto de la Congregación para los institutos de vida consagrada y las sociedades de vida apostólica, y a sus colaboradores, que concelebran conmigo en esta santa misa. Que el Señor renueve cada día en vosotros y en todas las personas consagradas la respuesta gozosa a su amor gratuito y fiel.
Queridos hermanos y hermanas, como cirios encendidos irradiad siempre y en todo lugar el amor de Cristo, luz del mundo. María santísima, la Mujer consagrada, os ayude a vivir plenamente vuestra especial vocación y misión en la Iglesia, para la salvación del mundo. Amén.